 home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale
|

|
by
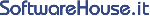
|
Una historia triste I El Chacho no podía llegar a La Rioja en mejor oportunidad, porque lo que hacía Quiroga ya no tenía nombre. Todos vivían aterrados, esperando de un momento a otro se le ocurriera prender fuego a la ciudad o salir a degollar por las calles.El dolor que le había causado la muerte de Angela lo había enloquecido, locura que él aumentaba enormemente con el uso desmedido de los alcoholes. Su irritabilidad era inaguantable y brutal, puesto que la desahogaba cometiendo actos de crueldad inaudita que habían concluido por aterrar a la población. Para él no existía más pena que la de muerte y la aplicaba por cualquier causa, aun la más leve. Una respuesta dada por mal humor, a su juicio, bastaba para que en el acto mandara degollar o lancear al que la había dado. Sus pobres soldados ya no sabían qué hacer para contentarlo, pues de todos modos se irritaba haciéndoles pagar la falta que daba por cometida, muchas veces con un lanzazo que él mismo les pegaba. Esta era la situación de La Rioja cuando llegó el Chacho. Cuando éste supo lo que pasaba, temió que Quiroga hubiera perdido la cabeza y fuera a emprenderla con él mismo dándolo por enemigo. -Quiroga está loco -decía-, y yo no sé lo que será de La Rioja si esta locura no le pasa pronto. Y fue en el acto a ver a Facundo, temiendo que, en el estado que estaba, fuese a interpretar mal su tardanza atribuyéndola a malos móviles. Facundo lo recibió con un cariño inesperado. -Ya sabrá la desgracia que me ha sucedido -le dijo abrazándolo, y se puso a sollozar de una manera conmovedora. -Es preciso tener paciencia, general -respondió el Chacho-; nadie está libre de la muerte, esto es natural y desde que no tiene remedio, no hay más que conformarse, que la vida no está encerrada en una sola mujer. -Es que yo la quería como no es posible querer más, Chacho. ¡Es que ella era el sol de mi alma, Chacho, yo no voy a poder vivir sin ella! -Eso le parece, general, porque recién la pierde; ya se acostumbrará a su ausencia, y otro nuevo sol vendrá a calentar el frío de su corazón. -Imposible, Chacho, esa mujer parece que se ha llevado a la tumba algo de mi cuerpo, algo que no comprendo pero que siento que me falta. Yo siento en su palabra, Chacho, el único consuelo que he experimentado desde que murió Angela, porque usted es la única persona que me quiere verdaderamente. A mí nadie me quiere, nadie es mi amigo, me rodean porque me tienen miedo y nada más, el día que me vieran postrado, sólo se acercarían a mí los que vinieran a hacerme mal o los que quisieran saber primero que nadie la feliz noticia de mi muerte. -No crea, señor, éstas son ideas que le sugieren su tristeza y nada más; ya se convencerá de que usted tiene amigos que lo quieren. Pasada esa tristeza que lo ha invadido verá las cosas de otro modo. -Sí, veo que necesito distraerme para olvidar algo que siento en la cabeza como golpes de martillo; usted llega como mi salvación, porque yo creo que me iba a volver loco. Licencie las tropas que no necesite y véngase para que me acompañe a la Costa Alta y otros departamentos; un paseíto así me ha de distraer bastante. El Chacho licenció todas las milicias, diciéndoles que estuvieran siempre prontas a su primer llamado, y que de cuando en cuando lo buscaran sus capitanes para informarse de si ocurría algo nuevo. El resto del dinero que le quedaba y algo más que con aquel objeto pidió a Quiroga, lo repartió entre los licenciados, para que tuvieran qué llevar a sus familias. Aquellos buenos milicos se desparramaron en distintas direcciones, contentos de poder gozar algún descanso entre las familias, llevándose algún buen pasar. Todos ellos, poco o mucho habían pilchado algo de los muertos y prisioneros, habiendo algunos que a escondidas del Chacho, que no podía vigilarlo todo, habían también dado su golpecito en las poblaciones. Así volvían satisfechos, después de cuatro meses de ausencia, a reposar de tanta fatiga y tanto mal rato. Estos milicos fueron los que más desparramaron la fama de bárbaro y cruel que tenía Quiroga, al mismo tiempo que no hallaban palabras bastante expresivas para ponderar la bondad suprema del Chacho y su valor fabuloso en la pelea. El Chacho era el orgullo de La Rioja, que veía en él el único freno que podría ponerse a los desmanes de Quiroga. Ambos caudillos pasaron a la Costa Alta dirigiéndose el Chacho a Huaja a visitar a su tío, y Quiroga a pasar unos días en los parajes donde había nacido. El cura Peñaloza estaba muy gravemente enfermo. Ya era hombre bastante viejito, contaba entonces sus buenos ochenta años, y aunque en aquellos parajes la vida es larga, a esa edad todas las enfermedades tienen un carácter grave, porque el organismo está debilitado en sus puntos más resistentes. El pobre anciano experimentó un momento de placer infinito al ver llegar a su sobrino convertido en todo un señor coronel. -Gracias a Dios que te veo, Chacho, hijo mío, creí que me iba a morir sin tener el gusto de darte mi último abrazo, y esto me tenía muy triste. Acércate, mi hijo, acércate ya que no puedo estirarme yo hasta donde estás. El Chacho se acercó al lecho del anciano y lo tomó entre sus brazos. Las manos leves y finas del cura, cerrándose tras de su cuello, lo oprimieron en una íntima caricia. -Este momento feliz -dijo- me va a prolongar por lo menos días este pucho de vida que como una yapa del eterno me va quedando. Dios te bendiga, hijo mío. -Pero quién piensa en morir -exclamó el Chacho sonriendo dolorosamente, pues al oprimir en un abrazo aquel cuerpo descarnado y frío, comprendió que la muerte no andaba muy lejos-. ¿Quién piensa en morir cuando está usted más fuerte que yo mismo, tío? -Esas son ilusiones del cariño, hijo mío, ilusiones que no puedo tener yo que me siento apagar poco a poco. -¿Qué morir, tío? ¡Usted es más fuérte que un algarrobo, todavía nos ha de enterrar a todos! -Pobre Chacho, ése sería tu deseo, pero no es realizable, poca falta ha de hacer ya este pobre viejo. Ya eres un hombre y hombre de provecho que no necesita más guía que su propio criterio. Soy feliz porque sé que has aprovechado mis consejos en todo, y eres honrado, valiente y bueno, puedo morir tranquilo. Ven ahora, acércate a mí para que te diga todo lo que tengo, a ti que eres mi único heredero. -No hablemos de eso, señor, que ni usted se va a morir ni creo que tenga gusto en afligirme. -Déjate de niñerías, que aunque siento que tu presencia ha prolongado mi vida, el mal momento puede llegar cuando menos pensemos y agarrarnos sin haber arreglado nada. El Chacho cedió por no contrariar al anciano, y con semblante conmovido escuchó aquellas últimas disposiciones del hombre que había sido para él un padre amoroso que no pensó jamás sino en su felicidad más positiva. El cura Peñaloza era mucho más rico de lo que el Chacho podía imaginarse. Tenía en buena plata española y ocultos en su casita, unos 3.000 patacones, fortuna considerable para La Rioja, y más aún para Huaja, cuya populación entera no valía tanto. Peñaloza poseía allí mismo varias propiedades y algunas casitas en la ciudad de La Rioja, que bien valían entre todas otros 3.000 o 4.000 duros más. -Aquí tienes la constancia de que todo esto es tuyo, hijo mío, porque yo te lo regalo a ti, mi único heredero y mi hijo querido, sabiendo que has de hacer de ellos un uso incriticable. Así muero en paz y feliz, pues he llenado mi misión sobre la tierra, a satisfacción de mi propia conciencia. El Chacho, obedeciendo a un sentimiento de delicadeza, se negó a recibir el papel, pero el buen cura sonriendo lo miró a la cara y le dijo: -¡No importa! Queda aquí guardado bajo mi pobre cabeza, de donde lo tomarás cuando ella no pueda guardarlo más. Y metió el pliego bajo su almohada, haciendo al Chacho una ú ltima caricia. Desde aquel momento, el Chacho no se movió del lado del lecho del cura, mandando avisar a Quiroga lo que le sucedía. Este, en cuanto supo la desgracia del Chacho, acudió inmediatamente a acompañarlo, andando rápidamente las tres o cuatro leguas que separaban su pueblo de Huaja. Quiroga, aquel hombre feroz a quien se creía incapaz de tener el menor afecto por nadie, amaba sin embargo al Chacho, más aún desde que había muerto su Angela, única pasión que verdaderamente lo había cautivado. Así se explica cómo el Chacho podía influir en su ánimo tan decididamente. -Aquí me tiene para ayudarlo en lo que me sea posible -dijo-; puede disponer de mí como lo crea necesario. -Gracias, general -respondió el Chacho-, esto no tiene remedio; él mismo me lo ha dicho y es su mucha edad lo que lo mata. Al otro día a la madrugada, Peñaloza se sentó en la cama, sonriendo de una manera suprema y mirando al joven que no se había alejado de su lado un solo momento, le dijo: -Me voy, hijo mío, y quiero irme bajo la impresión de un beso tuyo. Acércate, que allá en el cielo con tus buenos padres seremos ya tres para velar por ti. El Chacho, con los ojos brillantes por las lágrimas que la emoción hacía brotar, se acercó a su tío e immprimió un beso sobre su frente que la muerte empezaba a helar. El pobre anciano sonrió de una manera inmensa al contacto de aquella cabeza juvenil y se echó hacia atrás. El Chacho ayudó cariñosamente al descanso de aquella cabeza hasta que llegó a la almohada, dejándola reposar con la mayor delicadeza. El cura parecía plácidamente dormido, pero estaba muerto. Sus manos fueron helándose poco a poco entre las manos del joven, hasta que empezó a pronunciarse la rigidez en todo el cuerpo. La muerte no podía haber sido más plácida y más tranquila; una muerte tal cual merecía aquel hombre justo y bondadoso. El Chacho inclinó la cabeza sobre aquel cadáver que le llevaba todo cuanto amó en la vida, y lloró silenciosa y dolorosamente. Cuando alzó la juvenil cabeza, halló a su lado de pie y risueño a Facundo Quiroga que le devolvía sus mismas frases consoladoras: -Este es el fin natural de las cosas de la vida; no hay nada eterno y es preciso conformarse. -Con una sola diferencia -respondió el Chacho-, y es que usted encontrará otras mujeres igualmente bellas, que lo amarán con la misma pasión que lo amó Angela. Yo no volveré a hallar otro hombre que, como éste, sea para mí un padre y una madre al mismo tiempo. A él le debo lo que soy y lo que seré, puesto que le debo la educación del corazón y el embellecimiento del espíritu. Dios le compensará lo bueno que ha sido en vida. -Aquí me tiene a mí que soy su amigo y que lo quiero y lo estimo -y el Tigre de los Llanos cerró en un apretón formidable de sus garras las aceradas manos del Chacho. -Gracias, general, yo me haré digno de que esa amistad y ese cariño me duren tanto como me duró el de mi pobre tío. La triste noticia se extendió rápidamente por todos los departamentos vecinos, donde el buen cura era estimado y querido, y bien pronto el Chacho se vio rodeado de amigos que se apresuraban a venir a darle el pésame y acompañarlo en su dolor. Y el velorio de Peñaloza fue el más concurrido de cuantos hasta entonces hubiera, porque todas las relaciones del Chacho habían acudido a cumplir el fúnebre deber. Enterrado Peñaloza, el Chacho nada tenía que hacer en Huaja, y empezó a preparar su viaje a La Rioja, sin ánimo para volver más a Huaja, donde tan feliz había sido en su juventud al lado de su tío. Acomodó los patacones en las petacas y junto con Quiroga emprendió viaje a la ciudad, donde se estableció definitivamente. Quiroga había empezado a olvidar a Angela, ocupado en los acontecimientos políticos y sus propias crueldades, decidiendo hacer un nuevo viaje a Buenos Aires. II Vivía entonces en la ciudad de La Rioja la hermosa joven Aurora Villafañe, cuñada del general de la independencia y presidente del primer Congreso de Tucumán, don Francisco Ocampo. Aurora era verdaderamente una aurora de la vida. Su vida exuberante y poderosa, asomaba a dos ojos negros y expresivos, sombreados por largas y sedosas pestañas, que daban una expresión particular y bella a su fisonomía delicada y pura. Aurora Villafañe era el encanto de La Rioja no sólo por su belleza incomparable, cuanto por la bondad angélica de su corazón puro y virtuoso. Aún vive en la tradición riojana la descripción de aquella fisonomía bellísima, que tenía enloquecida a la juventud de aquel tiempo. Hay hombres viejos en La Rioja que al recordar a Aurora Villafañe, se conmueven y sienten en el espíritu como un soplo de vida que los transporta a aquellos tiempos en que Aurora irradiaba su luz esplendorosa en la sociedad riojana. Era tal la belleza de Aurora que las mismas damas riojanas, habituadas a ver caras lindas, se extasiaban ante la hermosura arrebatadora de la joven y el encanto de su espíritu gentil y bondadoso. Aurora vivía en compañía de una tía, Rosario Herrera, tipo concluido y rematado de las antiguas dueñas guardianes de virtudes imposibles, y directoras espirituales de las jóvenes fiadas a su tutela. La tal doña Rosario, a estar de lo que cuentan los viejos que la han conocido, era una señora más brava que un sinapismo inglés y más falsa que un cuatro boliviano. Gruñía como cualquier perro de presa a quien se le quita un hueso cuando cualquier joven miraba a Aurora, y era muy capaz de sacar con el palo de la escoba al mozuelo que entrara a su casa sin su permiso especial. Ya había hecho varias veces esta prueba contundente, que le había dado resultados de primer orden. Aurora reía dulcemente de las genialidades de la tía, risa que irritaba a la vieja hasta el extremo de decirle que ella tenía la culpa porque era cómplice de todos aquellos insolentes que paseaban su cuadra y la seguían a misa y a todas partes. Pero Aurora reía más aún con los dichos de su tremenda tía. A través de sus enormes anteojos de empatilladura de búfalo, se veía asomar su mirada como una aguja finísima que penetraba hasta lo más recóndito de la intención. Los jóvenes que seguían a Aurora cuando salía a la calle, se entretenían en desesperar a la vieja, haciéndole pagar de esta manera la bellaquería de no querer admitirlos en su casa. Aurora reía alegremente de las rabietas de la vieja, que terminaban generalmente en un fuerte dolor de cabeza. Entonces le daba lástima y era la primera en prodigarle sus más solícitos cuidados y atenciones. A pesar de esto la vieja le echaba espantosas raspas declarándola culpable de todo lo que había sucedido. Pero no por esto se resentía Aurora, ni disminuía sus cuidados a la vieja. Los recursos más traviesos para ver a Aurora se habían estrellado contra la mirada pinchante de la vieja, a quien no había forma de engañar, lo que más de una vez había arrancado esta frase que llegaba a sus oídos: -¡Cuándo se morirá esta vieja maldita! -Primero los he de enterrar a todos -contestaba doña Rosario, temblando de ira-, y asimismo y por las dudas, me he de llevar a Aurora conmigo cuando me vaya de este mundo. Para hacer contraste con el nombre de Aurora, los jóvenes llamaban a la vieja doña Ocaso, sobrenombre que le producía verdaderos paroxismos de ira. -¡Ah! ¡Malditos -les decía-, siquiera los parta un rayo! Así, a fuerza de guardar y ocultar a Aurora, la vida de la vieja se había convertido en un eterno y lento trago de acíbar que le hacían apurar cada momento. A la misma medianoche, y cuando todos estaban entregados al más tranquilo reposo, la puerta de la calle de doña Rosario era fuertemente sacudida y golpeada como en noche de incendio. Y cuando la vieja salía a informarse de lo que ocurría, se encontraba con tres o cuatro traviesos que habían armado todo aquel escándalo, para darse el placer de saludarla bajo el nombre de doña Ocaso y de vieja maldita. -Yo me voy a morir -gritaba doña Rosario en el paroxismo de la ira-, yo me voy a morir y la culpa sólo ellos la han de tener. -¿Pero por qué les hace caso, señora? -respondía la joven con su voz melodiosa y de purísimo timbre-. No les haga usted caso y verá cómo la dejan en paz. Pero sabiendo que esta broma risueña la incomoda a usted hasta este extremo, han de seguir dándosela hasta el infinito. -Porque tú los alientas, bribona, y ellos saben que te gozas en mi desesperación. -¿Pero qué les voy a alentar yo, que ni los conozco ni hablo con ellos jamás? -¿Y cómo te ríes entonces? -Me río porque es una travesura graciosa e inocente que no causa más mal que su enojo. Es que a Aurora, joven y con un carácter naturalmente alegre, le hacían cosquillas no sólo la travesura de los jóvenes sino las iras de la vieja. Y se reía alegremente hasta que alguna insolencia de la vieja venía a apagar la risa sobre sus labios de púrpura. Así la vida para la pobre joven, bajo la feroz tutela de su tía Ocaso, se iba convirtiendo poco a poco en un martirio intolerable. Y a pesar de lo que sufría, su belleza crecía en esplendor y en frescura. Los jóvenes, corridos de la casa de doña Ocaso, de una manera formidable, se contentaban con mirarla en la iglesia y seguirla a su paso, como se sigue el paso luminoso de los astros. No había otra manera de verla, porque doña Rosario la ocultaba en las últimas piezas de la casa, adonde no entraba sino el cura, única persona a quien la tremenda vieja respetaba. Aurora acababa de cumplir los catorce años, siendo por sus formas y cuerpo lo que una joven de diez y ocho. Tal era Aurora Villafañe cuando llegó a La Rioja Quiroga, acompañado del Chacho, de vuelta de Huaja. Facundo no había podido verla, porque él nunca iba a misa, ú nica parte adonde doña Rosario llevaba a Aurora. Pero una mañana que volvía de una casa de juego, la encontró en su camino y, como todo el que la veía por primera vez, quedó deslumbrado. Le parecía haber enceguecido como si hubiera mirado al sol mucho tiempo. La joven no conocía tampoco a Quiroga, lo veía por la primera vez, sintiendo hacia aquel hombre un extraño movimiento de repulsión. -¿Quién es ese militar tan espantoso que nos mira como si nos quisiera comer? -preguntó a su tía, aterrada ante aquel hombre que las seguía con mirada ansiosa. -Ese es Facundo Quiroga -respondió la tía, sintiéndose dominada por un terror instintivo-, el terrible Facundo Quiroga. Si Aurora no conocía a Facundo, conocía sus crímenes horribles y la triste historia de Angela; así es que al oír pronunciar el nombre del caudillo, se estremeció toda y apuró su paso lo más que le fue posible. -Apúrese usted tía, apúrese por Dios -dijo-; yo tengo miedo de ese hombre y quiero llegar pronto a casa. Y tan absorto había quedado Quiroga ante la espléndida belleza de Aurora, que permaneció como clavado en la calle, siguiendo con la mirada asombrada la estela luminosa que dejaba la joven, semejante a un astro. No atinó a dar un solo paso ni a moverse de allí, ni a quitar los ojos de sobre las dos mujeres que se deslizaban rápidamente. Fue cuando las hubo perdido de vista, cuando al doblar una esquina se perdió el escorzo gentil de Aurora que Quiroga se dio cuenta de lo que sucedía. -¡Qué espléndida! -exclamó como si hablara con alguien-. ¡Qué espléndida mujer! ¡Nunca he visto nada parecido! ¿Quién será? Quiroga pensaba que debía ser alguna recién llegada de otra provincia, pues ni la había visto jamás en La Rioja, ni tenía idea que allí pudiera existir una belleza como aquella. Angela se había borrado completamente de su alma, que se sintió conmovida y extasiada ante la hermosura espléndida de Aurora. Y siguió su camino pensando en ella y en la manera cómo podría conquistar su cariño. Quiroga no se detuvo a pensar que su aspecto monstruoso no podía inspirar otra cosa que horror en una niña fina y delicada como Aurora. Conforme Angela se había enamorado de él, creía que todas se enamorarían con la misma facilidad sintiéndose orgullosas ante el amor de un general, ante quien todos temblaban y obedecían sus órdenes sin atreverse a comentarlas. Quiroga no pensaba que sus hechos sangrientos debían inspirar horror a todo el que no fuera un bandido como él, y creía que en cuanto la joven supiera que el general Quiroga se había enamorado de ella, se apresuraría a complacerlo en sus bárbaras pretensiones. Aquel mismo día Quiroga averiguó quién era la joven y dónde vivía. -Lo tremendo que hay es la vieja tía que se ha constituido en su guardián -dijeron a Facundo-. Esa vieja la tiene bajo siete llaves y sólo por una casualidad puede vérsela. -Arreglaré a la vieja de manera que pueda verla cuantas veces me da la gana, y si embroma mucho, será a ella a quien le costará ver a su sobrina. Los enemigos de la vieja Ocaso, en cuanto vieron el interés que tenía Quiroga por la joven, decidieron jugarle una mala pasada, comprendiendo que a Facundo no se atrevería ni siquiera a hacer lo que hacía a ellos. Y como la vieja no se atrevería ni siquiera a disgustarse ante los dichos de Facundo, le dijeron que por doña Ocaso era más conocida, aunque suponían que se llamaba Rosario. Y contaron cómo la vieja no permitía que nadie viera a la sobrina, corriendo de su casa a los que ella sospechara tenían sus pretensiones amorosas. -Lo que es conmigo -dijo- la vieja tendrá la bondad de tragarse la lengua y cerrar los ojos, porque de lo contrario se los cerraré yo por toda la vida. Los traviesos se frotaron las manos, y pensando en los tragos de ira que tendría que apurar la vieja en adelante, aunque sintieran profundamente que Quiroga se hubiera enamorado de la joven, porque presentían una desgracia. No creían que Aurora hiciera lo que Angela, porque la joven era un modelo de pureza, y no prestándose a las exigencias de Quiroga, era indudable que éste cometería alguna violencia sin nombre ni precedente. Aquella misma tarde, Quiroga, vestido de gran uniforme y ridículamente acicalado para presentar mejor y más atrayente aspecto, se presentó en casa de doña Rosario, y se entró en ella como a la suya propia. La vieja, más muerta que viva, al ver semejante visita que no había más remedio que recibir, se apresuró a abrir la puerta de la sala. Quiroga miraba a todos lados como esperando la aparición de la espléndida joven, pero no asomaba por parte alguna. Quiroga, creyendo que estaría empaquetándose para causarle mejor impresión, conversaba con la vieja de cosas indiferentes. Y devoraba con una mirada ávida y curiosa la puerta cerrada que comunicaba con las otras piezas. Practicada y maliciosa, desde el principio comprendió lo que Quiroga esperaba, pero no quiso darse por entendida. Aburrido Facundo y recordando lo que le habían dicho sobre la ocultación que la vieja hacía de su sobrina, trajo la conversación al grano, y acostumbrado a decir francamente lo que quería, expuso lacónicamente su pretensión. -Y su sobrina, señora Ocaso, ¿dónde está su preciosa sobrina? Al sentirse tratar de Ocaso, la vieja tembló de ira y miró a Quiroga con sus ojos de lanza, pero no se atrevió a lanzar el reniego que pendía de sus labios trémulos. -Yo no me llamo Ocaso, sino Rosario, para servir a usted, ése es mi verdadero nombre. -Ocaso me dijeron que se llamaba, pero si le gusta más que le digan Rosario, no hay por mi parte inconveniente. -Hay muchos bandidos mal intencionados que por desesperarme me ponen toda clase de sobrenombres, y sin duda han hecho creer a usted que así me llamo, para que me desespere. -Pues le diré Rosario y santas pascuas, no hay que afligirse por tan poco. ¿Pero y su sobrina, señora? ¿Dónde está su sobrina? -preguntó Quiroga-. Usted se supondrá que no he venido sólo a visitar a usted. Quiero ver a esa linda joven a quien no conocía, para que mis ojos de salvaje se alumbren un poco con la luz de ese sol. -Mi sobrina -balbuceó la vieja no sabiendo qué decir- está hoy un poco enferma y ha tenido que recogerse temprano. -Es extraño -contestó Facundo frunciendo el ceño-; es extraño porque hoy la he encontrado en la calle y parecía estar perfectamente buena. -Es verdad -repuso la vieja-, pero precisamente la salida es lo que le ha hecho daño, porque volvió con mucho dolor de cabeza y el estómago terriblemente descompuesto. Quiroga se mordió los labios, pero logró dominarse, no por la vieja, sino por no asustar a Aurora. Y se despidió, con el firme propósito de que, si aquello volvía a repetirse, pegar a la vieja un susto tremendo que le sirviera en lo sucesivo. El calculaba que la enfermedad era sólo un pretexto de la vieja para no dejarle ver a la sobrina, pero pasó por alto la cosa, preparándose para la siguiente visita. -Espero que la enfermedad no será nada -dijo al despedirse- y que mañana tendré el gusto de saludarla. Hasta mañana, entonces, mis más finos recuerdos a la niña. -Afilate nomás -gruñó la vieja-, que la verás tanto como hoy. Era indudable que Quiroga se había enamorado de Aurora, y había que temer tanto de aquel amor como de la peor de las desgracias. No había más remedio que salir de La Rioja, para huir de Quiroga y sus pretensiones, pero ¿cómo huir sin que él lo supiera y cómo provocar con una fuga irrealizable la cólera del Tigre de los Llanos? Doña Rosario estaba verdaderamente aterrada, porque sabía ella como toda La Rioja que Quiroga no se detenía en nada para satisfacer sus caprichos y que sus instintos brutales lo llevaban a los peores excesos. Aurora, que había escuchado toda la conversación desde la otra pieza, estaba más aterrada que su misma tía. La narración de los horrores cometidos por Quiroga habían impresionado su espíritu sensible y delicadísimo, y miraba a Facundo como un monstruo deforme contra quien toda precaución era poca. -Yo no quiero que vuelva, no quiero recibirlo -exclamó-, porque a su sola presencia me moriría de miedo. Y rompió a llorar con el mayor desconsuelo. -Yo le haré entender que de mí no tiene que esperar más que el horror que me inspira, y que es inútil que pretenda otra cosa. -Esto sería lo peor que podrías hacer, porque al sentirse así rechazado se irritaría y no tardaríamos en sufrir las consecuencias de su ira. Es preciso fingir y disimular, hija mía, esperando un momento oportuno para huir de La Rioja. -Es que si fingimos agrado al recibirlo no saldrá de aquí, se figuraría que puede hacer lo que le dé la gana y tal vez esto tenga fatales consecuencias. -Nada puede sernos más fatal que su cólera; es preciso ante todo evitar irritarlo y que no tenga motivo para proceder con violencia. El es el supremo poder, contra él no hay justicia en La Rioja y ya se sabe que él hará lo que más le dé la gana. Es preciso tener paciencia por ahora y estar preparadas a todo; con ese maldito no hay que descuidarse. Tía y sobrina, convencidas de que corrían un peligro inminente con la amistad de Quiroga, se resolvieron a esperar pacientemente la oportunidad de salir de La Rioja. Al otro día como lo había anunciado, Facundo se presentó en la casa de Aurora, y entró a las habitaciones sin tomarse el trabajo de hacerse anunciar. Quiroga temía que se hicieran negar o se escondieran para no recibirlo y quería evitar toda negativa, presentándose así de golpe en las habitaciones. Al sentir a un hombre que entraba, doña Rosario, que estaba en una pieza tejiendo con su sobrina, salió apresuradamente a ver quién era, quedándose helada de miedo y de rabia al ver al visitante a quien nada podía decir. -Pero general -balbuceó entre amable y enojada-, esa no es manera de entrar a una casa habitada por damas solas; siempre se respeta su interior, donde éstas pueden estar en trajes livianos, entregadas a las faenas domésticas. -No creía que usted se ofendería, mi amiga -respondió Quiroga riendo como quien ha hecho una gracia-; deseaba informarme cuanto antes de la salud de Aurora, y por esto me apresuré a llegar. -La niña está mejor -contestó la vieja Ocaso-, pues lo de ayer no fue más que una indisposición pasajera; pase adelante. Y con más deseos de echarlo a la calle que otra cosa, lo condujo a la sala donde lo hizo sentar. Poco importaba a Facundo que la vieja estuviera o no rabiando, lo que él quería era ver a Aurora y nada más, hablar con ella, de su amor, aunque doña Rosario hiciera y dijera lo que le diera la gana. -¿Conque está mejor la niña? -preguntó-. Lo celebro mucho, hágame el favor de prevenirle que yo estoy aquí expresamente a visitarla. -Aurora está mejor, efectivamente -dijo Rosario-, pero no como para atender visitas, porque aún está con la cabeza aturdida, y no se ha vestido. Le ruego que la perdone por hoy, pues la pobrecita ha sufrido bastante. "Te has entrado hasta adentro como a tu casa, pensaba la vieja, pues te has de ir sin ver a Aurora, hoy como cualquier otro día, a ver si así te convences que no quiero recibirte y te dejas de fastidiar." Quiroga, que parecía adivinar la intención de la vieja y que conocía sus hábitos por lo que le habían dicho, dejó de reír un momento, y mirándola con fijeza le dijo secamente: -Doña Rosario, es preciso que se fije y recuerde que yo no soy ninguno de esos mocitos a quienes usted trata como quiere y les impide ver a su sobrina. Yo soy Facundo Quiroga, doña Ocaso o doña Rosario, y no reconozco más voluntad que la mía; vaya dígale a esa niñ a que aquí estoy yo a visitarla. Aquello no admitía la menor contradicción, y la vieja se echó a temblar, viendo que no había más remedio que obedecer la voluntad de aquel hombre. -Voy a avisarle para que se vista -dijo-, la pobre está como entre casa y no es propio que lo reciba así. -Como yo no vengo a visitar la ropa sino a ella misma -contestó Quiroga-, que no se fije en trapos más o menos que todos serán lo mismo bajo la luz de sus ojos. La vieja estaba dada al infierno, cada palabra de Quiroga era una puñalada para ella, y un nuevo motivo de indignación suprema. Quiroga se servía de ella misma para enviar a Aurora frases galantes y aquello era intolerable. Pero el miedo era más que la rabia, y peor sería que Quiroga se entrara nomás a las piezas interiores e hiciera lo que le diera la gana. Así es que salió de la sala dispuesta a hacer salir a Aurora, pero aleccionándole sobre lo que tenía que hacer. -Ese hombre es un maldito, quiere verte a toda costa y no hay más remedio que obedecer; es preciso que salgas, hija mía, porque si no vendrá él. Fíngete algo enferma y trátalo con dulzura para no irritarlo, aunque con la mayor frialdad que puedas para que vea que de ti no puede esperar amores. La joven estaba contrariada. Quiroga le repugnaba de una manera invencible y le inspiraba un terror de muerte. Pero se decidió a salir, pues peor sería que él se viniera hasta su dormitorio, según lo que su tía le aseguraba. A pesar de su modo de pensar respecto a Quiroga, Aurora se compuso con más cuidado que nunca, poniéndose su mejor vestido y peinándose con una especie de despeinado de gracia infinita. Al fin era mujer, y mujer bonita, siendo su primer cuidado mostrarse en todo el esplendor de su belleza, aun al hombre que le inspiraba horror y repulsión. Una mujer alejaría de su lado al hombre que no le gusta, por todos los medios a su alcance, menos éste: mostrársela fea, ridícula y sin interés alguno. No hay mujer que se haya resuelto a emplear esta arma, la más eficaz de todas para alejar a un hombre. Aunque vayan a hablar con su peor enemigo, no lo harán sin haberse antes compuesto y vestido de manera de hacer resaltar su belleza lo más posible, u ocultar los defectos físicos que pueden llamar la atención. Así Aurora, siguiendo los instintos de mujer, quería aparecer ante Quiroga en toda la exuberante magnificencia de su belleza, a pesar de ser un hombre a quien nunca hubiera deseado ver cerca de sí. Facundo Quiroga, el tremendo Facundo Quiroga, esperaba en la sala, estremecido como un colegial que asiste a su primera cita. A su vez se había vestido con su gran uniforme de gala y con un esmero ridículo, pues desdecía en todo con su persona brusca y grosera. Quiroga creía que para seducir a Aurora bastaría el brillo de su uniforme, y no había cacharpa que no se hubiera puesto, lo que daba a su persona ese tinte de ridiculez que tanto contrastaba con la ferocidad de su aspecto. Cuando entró Aurora, Quiroga se puso de pie y abrió la boca positivamente deslumbrado. Nunca había visto una mujer tan linda, ni tenía idea que la belleza femenina pudiera llegar a aquel grado de perfección. -¡Esto no es posible! -exclamó como si hablara con sí mismo, y sin poder dominarse-. Yo no estoy aquí delante de un ser humano, esta es una virgen del cielo, si es que en el cielo puede haber belleza de tal magnificencia. Quiroga no podía volver de su asombro y miraba extasiado el rostro luminoso de la joven, de tal manera que ésta no pudo menos de sonreír con una mansedumbre verdaderamente celeste. -Perdón, perdón -exclamó Quiroga trémulo y sin volver de su éxtasis-. Perdón, si le he incomodado; perdón si mancho su persona divina con mis ojos de salvaje, pero estoy dominado. Déjeme que la siga mirando, que la siga mirando tan sólo y doy toda mi vida sin retirar una sola gota de sangre. Aurora miraba sonriendo siempre el encanto de Quiroga, gozándose en la impresión que en el feroz caudillo había causado. -Yo me creía un hombre de voluntad firme -siguió diciendo éste-, pero con su presencia he aprendido que soy un niño y un ser inferior. No mire usted en mí más que un esclavo -dijo- a quien puede mandar con la punta del pie. Facundo Quiroga, que no ha conocido un superior en este mundo, ha hallado en usted el único poder que podía subyugar su alma de león. Y envolvió con su mirada candente y en una ráfaga de fuego todo el ser de Aurora. -Aurora de la vida, será desde hoy la Aurora de Quiroga. Siento que mis pulmones son pequeños para aspirar la brisa balsámica que se desprende de su ser aéreo. Y es tan poderosa la influencia que sobre mí ejerce sólo el brillo de su mirada, que yo mismo no comprendo las palabras que brotan de mis labios como arrancadas por un poder extrañ o. La expresión que marca la pasión en la mirada expresiva del tigre y el encanto de su palabra trémula y enamorada, habían borrado algo de la antipatía que sintiera por él en un principio la joven. Ya no parecía feo ni ridículo, ni experimentaba el terror que había sentido al principio. Es que la pasión embellece en la expresión, y sabido es que la belleza de expresión es superior a la belleza de las formas mismas. Doña Rosario miraba llena de ira el agrado que empezaba a demostrarle la joven, temiendo que pudiera convertirse en cariño, y trató de mediar en la conversación hablando de cosas indiferentes. Hacer el amor a su sobrina en sus propias narices, era una insolencia irritante que no podía tolerar, pero que tampoco se atrevía a suprimir directamente por miedo a Quiroga. El sonido seco y agresivo de aquella voz acerada vino a quebrar el encanto que se había establecido entre Aurora y Facundo. Los ojos de éste, mirando a la vieja de una manera siniestra, volvieron a mostrar al tigre, y Aurora se estremeció toda al recordar todas las atrocidades cometidas por aquel hombre. Recordó que estaba frente al hombre sanguinario y feroz, y su alma tímida y pura se estremeció pensando en el peligro que corría. Quiroga quiso reanudar la conversación amorosa, pero ya estaba roto el encanto, y Aurora lo escuchaba con tan fría seriedad que helaba todo el entusiasmo de su palabra. Y aquella maldita mujer que cortaba el diálogo cada vez que empezaba a animarse, lo irritaba de una manera poderosa. El la hubiera deshecho entre sus manos más de una vez, más de una vez había sentido el deseo de apretarle el gañote, pero esto hubiera asustado a Aurora, y Quiroga hubiera perdido en su corazón todo lo que calculaba haber ganado. Por esto se contenía a duras penas, aunque a sus ojos asomaban como relámpagos las intenciones siniestras de su espíritu. Y pensó en retirarse temiendo que la ira lo arrastrase a un acto violento a pesar de toda su voluntad, esperando una oportunidad de hallar sola a la joven para tener con ella la explicación que deseaba. Cuando Quiroga salió de la casa, empezaba a anochecer. Y la vieja Rosario alzó las manos al cielo en señal de gracias, por el peligro a que había escapado. III Quiroga volvió al día siguiente y siguió haciendo su visita diaria. Pero siempre doña Rosario se hallaba presente sin dejarlos solos un solo momento. Ella sabía que Quiroga nunca conquistaría el cariño de Aurora, pero como lo creía capaz de cualquier acto de violencia, no se atrevía a dejarlos solos un solo momento. Y el amor de Facundo por la joven crecía de una manera poderosa, al extremo de que éste sólo pensaba en la joven. Ya no se reunía con sus amigos, ni asistía a las jugadas ni andaba en las parrandas de mujeres fáciles porque todo su tiempo y su pensamiento lo tenía dedicado a Aurora, al extremo de que cuando no estaba en su casa con ella, se estacionaba en la esquina, contentándose con mirar la casa de lejos. Así el amor de Quiroga por la joven Aurora se había hecho público en La Rioja, como el desdén y la frialdad con que ella lo recibía y atendía. El día menos pensado les va a pasar un chasco con Quiroga, decían, y esperaban de un momento a otro la noticia de alguna atrocidad cometida por el caudillo. Pero éste estaba contenido por su misma pasión y el temor de asustar a Aurora. Poco a poco se iba irritando creyendo que la oposición de la vieja era la causa de todo, y sintiendo la necesidad de hacer un descalabro. -No voy a tener más remedio que hacer una enormidad con esa vieja -dijo un día al Chacho-, y lo siento mucho, porque la muchacha se me puede asustar y cobrarme miedo. -Tenga paciencia -dijo el Chacho con su calma reflexiva-, las cosas vendrán naturalmente y sin que usted quede mal. Así la joven nada tendrá que echarle en cara y usted se habrá salido con la suya. Pero la pasión de Quiroga crecía y crecía de un modo evidente y él mismo comprendía que no podía tardar sin hacer un estallido. Pensando en la mejor manera de alejar a la tía, aunque fuera momentáneamente, Quiroga había apostado dos soldados en la calle con la orden de echar el guante a la vieja en cuanto la vieran salir sola y llevársela a su casa. Doña Rosario solía salir a la vecindad, sola, pero tardaba tan poco que nunca Quiroga, por prevenido que estuviera, había podido aprovechar una sola de estas ausencias cortas. -En cuanto yo tenga segura a la vieja por un par de horas -decía- mi triunfo será completo, pero la dificultad está en asegurarla sin que Aurora sepa que yo la tengo presa. Y los soldados pasaron en su apostadero un par de días, sin que la vieja Rosario saliera de su casa. Al tercer día y a eso de la siesta, la vieja salió de la casa muy apurada. Iba a ver a su otra sobrina, Máxima, que vivía a la cuadra siguiente. Deseando regresar lo más pronto posible, la vieja caminaba aprisa; había dejado cerrada la puerta de calle y como no era aquella la hora que acostumbraba a ir Quiroga, iba perfectamente tranquila. En cuanto los soldados la vieron salir, se lanzaron tras de ella, y antes que llegara a la casa donde se dirigía, la acometieron, le taparon la boca con arreglo a las instrucciones que habían recibido y corrieron con ella al hombro a casa de Quiroga. La vieja Ocaso hacía esfuerzos espantosos para arrancarse de manos de los soldados, pero no podía hacer el menor movimiento. Aquéllos habían recibido instrucciones terminantes del general, y por la cuenta que les tenía, habían asegurado a la vieja de tal manera, que cada dedo de sus manos parecía una atadura. Doña Rosario había comprendido inmediatamente de lo que se trataba, y se sentía dominada por el vértigo de la locura, que en cuanto estuvo suelta en presencia de Quiroga, le saltó a la cara como si fuera a estrangularlo. Pero los soldados volvieron a sujetarla, dándole un moquete por vía de advertencia. -¡Bandidos! -gritó la vieja-. ¡Bandidos, suéltenme, suéltenme pronto! Y Quiroga reía estruendosamente, dando su última mano de compostura a todo su traje. -A ver, átenme a esa vieja en una silla, bien amarrada para que se esté quieta y pueda verle mejor la cara. -¿Pero qué es lo que usted pretende con esto, hombre infame? -preguntaba doña Rosario, a quien la rabia había hecho perder el miedo. -Una cosa muy simple -contestaba Quiroga con su ademán más burlón-, visitar a su sobrina sin que usted oiga lo que hablamos ni vea lo que hacemos, y sin que venga a interrumpir con burradas nuestra plática de palomos. Miren que facha de vieja burra, para venir a imponerme condiciones y estar de sayón impidiendo que yo diga lo que me da la gana. No la suelto hasta que yo no vuelva, vieja de porquería, a ver si así deja de meterse en lo que no le importa. Doña Rosario estaba aterrada. Facundo iría a su casa a hacer lo que le diera la gana, y la pobre Aurora, indefensa, quedaría entregada a aquel bandido. La vieja insultó, vociferó e hizo esfuerzos tremendos por soltarse, pero todo fue inútil. Quiroga siguió riéndose como un loco y se preparó a salir. Aquí la desesperación de la vieja fue tremenda al extremo de ponerse a llorar y suplicar a Quiroga por todos los santos del cielo que la soltara y la llevara con él. -No, vieja burra -respondió éste-, no te suelto hasta que yo vuelva. Al ver que se iba, doña Rosario empezó a gritar de un modo tremendo, al extremo que sus gritos y llantos podían oírse desde la esquina. Entonces Quiroga mandó a sus soldados que si no se callaba le taparan la boca, y salió rápidamente hacia la casa de Aurora. Un soldado lo seguía, soldado que llevaba Quiroga para que cuidase que nadie entrara a la casa mientras él estuviera dentro. El milico se quedó en la puerta a cumplir su consigna y Quiroga se entró a la casa completamente dominado por su pasión. Su amor por Aurora crecía de una manera imponderable, no conocía escollo a su pasión frenética y sólo pensaba en la posesión de aquel ángel. El creía en su insolente soberbia que Aurora correspondía a su pasión, pero no se atrevía a decírselo por temor a la vieja. Suprimido ese inconveniente, la joven se entregaría a él sin ninguna reserva, y todo quedaría arreglado. ¿Qué mal podría hacerle la vieja después? No tendría más remedio que conformarse con la situación y aceptaría tal cual lo representaba, de otro modo la haría salir de La Rioja y se quedaría sin tener quien lo molestara. Aurora estaba tejiendo en sus habitaciones completamente ajena a lo que sucedía. Tal vez preocupada con su situación no notaba el tiempo pasado desde que salió su tía y esperaba tranquilamente su vuelta. Cuando vio delante de ella de pie y sonriente al general Quiroga, una expresión de inmenso asombro asomó a su semblante bello; estaba sola con Quiroga y esto le causaba un miedo terrible. -Por Dios, general -dijo toda trémula y cortada-, pasemos a la sala, que si viene mi tía y lo encuentra aquí se va a poner furiosa conmigo al extremo de golpearme. Vamos, por Dios, general -y se levantó queriendo pasar a la sala. -No temas -dijo Quiroga tomándole suavemente de un brazo-; la vieja no vendrá porque yo he tomado mis medidas para que no venga, podemos entregarnos libremente al goce de nuestro amor. Tan terribles eran aquellas palabras para la joven, que quedó muda y azorada sin saber qué contestar. Aunque inocente y purísima, empezaba a entrever el plan maldito de Quiroga y a comprender lo angustioso de su situación. ¿Qué era lo que pretendía Quiroga? ¿Qué quería decirle con aquello que podían entregarse al goce de su amor? Quiroga interpretó favorablemente el asombro de la joven, creyó que aquella sonrisa de terror era una sonrisa de placer, y tomó las manos de la joven que ésta no atinó a retirar. -No tengas cuidado, Aurora de mi noche más lóbrega -dijo Quiroga, tratando de poetizar-; no tengas cuidado, yo estoy aquí para protegerte de todo mal. Aurora se retiró, se arrancó de manos de Facundo y retrocediendo en dirección a la sala preguntó qué había sido de su tía. Quiroga, creyendo hacer gracia a Aurora, le refirió la rabieta que había tomado la vieja y cómo quedaba en su casa segura hasta que él volviera. -Pero eso es una iniquidad -gritó la joven sobreponiéndose a la situación-. Su presencia aquí me compromete de un modo horrible; cualquiera que entre aquí y lo vea va a pensar de mí cosas terribles y tal vez me va a creer cómplice en lo que usted ha hecho. -Todo está previsto; en la puerta hay un soldado precisamente para que no deje entrar a nadie mientras yo esté aquí. Con aquella última medida la joven se vio perdida ante la sociedad que la creía cómplice de Quiroga, y conteniendo las lágrimas que asomaban a sus ojos lánguidos, intimó a Quiroga que hiciera retirar a ese soldado y se retirara él mismo. -Yo no puedo recibir visitas de nadie no estando mi tía -dijo-. Váyase por Dios y si usted quiere que yo le conserve mi estimación, suelte a mi tía y no vuelva a esta casa sino cuando ella esté presente. Así lo exige mi reputación y buen nombre, de otra manera yo no lo puedo recibir. Quiroga estaba atontado ante tan inesperada salida, ante aquellas palabras que caían como un balde de agua helada sobre su pasión verdaderamente volcánica. Y su pasión, contrariada de aquella manera cuando él menos lo esperaba, empezó a irritarlo profundamente. -No seas niña, alma mía -dijo, fingiendo una tranquilidad que no sentía-. Nadie se atrevería pensar mal de la mujer en quien Quiroga ha puesto los ojos y el que lo piense, se entenderá conmigo. Yo te amo sobre todas las cosas de la vida, tú me amas también y a nadie tienes que dar cuenta de tus actos ni de tu persona. A tu tía no le ha de suceder nada, y si tú lo quieres así, yo la haré venir y todo quedará como estaba. Y avanzó sobre Aurora queriéndole tomar las manos nuevamente, y ella con el terror y la indignación pintados en el semblante azorado, volvió a intimar a Quiroga que se retirara y no volviera mientras su tía estuviera ausente. Facundo estaba tremendo de ira y loco de amor: él mismo se tenía miedo y hacía lo posible por contenerse para no hacer una barbaridad. La joven, aterrada ante la expresión de aquella fisonomía tremenda, rompió a llorar con verdadera desesperación. Ablandado ante las lágrimas de la joven, se aproximó de nuevo a tomarle las manos y prodigarle sus caricias, pero ella, sintiendo una repulsión inmensa, lo rechazó de nuevo, con toda la indignación de una mujer pura que se siente próxima a ser víctima de una acción cobarde. Exaltado por la pasión y enceguecido por sus instintos brutales, Facundo tomó a la joven entre sus brazos de Hércules y la besó en la boca. Al contacto de aquellos labios de fuego, Aurora hizo un esfuerzo supremo y jadeante y estremecida quiso arrancarse de aquellos brazos que la aprisionaban y la oprimían contra los botones del uniforme que se marcaban en sus carnes. Quiroga se iba irritando cada vez más por aquella resistencia violenta, y luchaba con Aurora como si hubiera luchado con un hombre. Y con el uniforme desgarrado y el semblante descompuesto, Quiroga ofrecía un espectáculo tremendo. -¡Socorro, que me muero! -gritó la joven sofocada y próxima a sucumbir. Facundo abrió los brazos y ella aprovechando aquel momentáneo desahogo, empujó a aquel bárbaro y saltó al patio. Quiroga saltó sobre ella nuevamente y trató de volverla a agarrar, pero ella, empezó a correr por toda la casa. Quiroga corrió tras ella volteando los muebles que hallaba a paso y haciendo un estrépito infernal. La joven hubiera salido a la calle en demanda de auxilio, pero la puerta no sólo estaba cerrada, sino cuidada por el soldado que le había anunciado el mismo Quiroga. Aurora, cerrado el paso por aquel lado, huyó hacia el fondo seguida siempre de Quiroga que se había convertido en un verdadero loco. En el fondo de la casa había un pozo y allí en un borde se detuvo Aurora, mirando fijamente a Quiroga. -Esta es mi única salvación -le dijo con la voz entrecortada por el cansancio-; si usted no se detiene me tiro en él. Quiroga, ciego por la pasión y la ira, avanzó rápidamente tratando de ganarle tiempo. Pero ella, más rígida y decidida, invocó el nombre de Dios y se arrojó al pozo. Un grito formidable salió del pecho de Quiroga al ver desaparecer a Aurora y sentir el golpe de su cuerpo en el fondo del pozo. Pero se le escapaba, y la ira de Quiroga era ya algo de espantoso. -¡Cosme! ¡Cosme! -gritó con voz poderosa, pasando al patio donde volvió a llamar a Cosme. -Ordene V. S. -gritó el soldado de la puerta entrando a toda prisa. -Ahora mismo, ya -le gritó Facundo antes que llegara a su lado; bájate al pozo y sácame a esa joven que se ha caído. El milico se metió en el pozo y empezó a descender con una facilidad de gato. Un negro, Matías, negro viejo y enfermo que había en la casa, se asomó a los gritos, y viendo que Quiroga mandaba sacar a la joven, se apresuró a facilitar la operación por medio de un soga que trajo. El negro había visto lo que pasaba, había oído cuando la joven se tiró al pozo, pero no se atrevió a moverse. El semblante de Quiroga horriblemente descompuesto y sus ojos dilatados y centellantes, causaban verdadero espanto. Y parado a la orilla del pozo, con su uniforme hecho jirones y el cabello alborotado, trataba de facilitar la operación por medio de la soga. En el fondo del pozo Aurora había entablado una lucha con el soldado que quería sacarla, pero aturdida con el golpe, su resistencia fue sumamente corta y débil. El soldado le ató la soga por debajo de los brazos y avisó que la subieran, operación que empezó a hacer Quiroga con sus fuerzas de Hércules. La acción de la joven había irritado a Facundo de una manera imponderable. En aquel momento él no la sacaba por salvarle la vida, sino para castigar su acción, la insolencia de haber huido de sus caricias. La pobre niña lloraba de una manera triste y conmovedora, pero en vez de mover con su llanto la compasión de aquel bárbaro, lo irritaba cada vez más. Cuando llegó a la orilla del pozo, Quiroga la tomó de un brazo y la sacó afuera dejándola caer al suelo con terrible violencia. -¡Bribona, estúpida -le dijo-, qué te figuras, que conmigo se puede jugar de esa manera, ya te enseñaré yo a no ser bruta y a aceptar por la fuerza lo que no he podido hacerte aceptar por el más puro cariño! -La muerte mil veces antes que la infamia -balbuceó la joven-; todas las muertes me son preferibles al amor sincero que usted me ha propuesto. Quiroga, perdida ya toda reflexión, le dio un golpe con el pie diciéndole: -A honor debías haber tenido ser querida por mí, bribona; ya te pesará lo que has hecho, y verás que el amor de Quiroga era grande y bello, cuando tengas que aceptar por fuerza lo que no has querido aceptar por amor. -Jamás -contestó la joven horrorizada-; yo sé que usted es un bandido capaz de todo, pero que nada podrá contra mí. Prefiero mil veces que me hagan pedazos al horror de verlo a mi lado. Quiroga avanzó sobre la joven y le dio algunos golpes y sacudones. -Así -dijo ella-, más fuerte, con eso me mata pronto y dejo de padecer y de oír sus palabras odiosas, más fuerte, así, así mismo. Y este así mismo se refería a los golpes violentos que daba Quiroga cada vez con más fuerza. Pero Facundo no quería matarla, porque no quería que la muerte robara a Aurora a sus deseos brutales. El creía que con el rigor conseguiría lo que no había conseguido con las protestas de su amor, pero al fin se convenció de que pegándole concluiría por matarla y se detuvo. La joven estaba en un estado que inspiraba la mayor compasión. Su bello rostro lleno de horribles moretones y su ropa desgarrada por todas partes, le daban un aspecto tremendo. Y no tenía fuerzas ni valor para llorar siquiera. Al ver el estado de la joven, Quiroga se arrepintió de lo que había hecho, no porque sintiera la menor compasión, sino porque su acción bárbara y cobarde le quitaba toda esperanza de ser amado por la joven. Y él amaba a su manera, como aman los tigres, en quienes una caricia se traduce en un golpe de garras. Y dejando a Aurora estirada en el suelo, salió rápidamente, ordenando al soldado que se quedara allí para ayudar a atenderla. Pasado el primer momento de ira y vuelta la calma a su espíritu sintió inmensamente lo que había hecho, pero ya no tenía remedio, ahora no había más que soportar las consecuencias de su acción. Quiroga entró a su casa, y al tropezar con la vieja, sintió una nueva ráfaga de ira que le subió a la cabeza. Esta al ver el estado en que volvía Facundo, comprendió que éste había sostenido con Aurora una lucha tremenda; pero ¿cuál había sido el resultado de aquella lucha? Conocidas las personas era indudable que Aurora había sucumbido, porque su físico débil y delicado, no habría podido resistir a la presión de aquellos brazos formidables. La pobre mujer sintió su alma cruzada por una inmensa agonía, y conteniendo apenas su llanto increpó a Quiroga lo que suponía habría hecho. -¿Dónde está Aurora? -preguntó de una manera agresiva-. ¿Qué ha hecho usted con mi sobrina, infame? -Lo que voy a hacer contigo, vieja insolente, desátenla. Desatada la vieja, en vez de salir disparando como era de esperar, se cuadró delante de Quiroga queriendo obligarlo a responder a sus preguntas. -¿Dónde está Aurora? ¿Qué ha hecho usted con ella? ¿Por qué vuelve en este estado? -Porque me da la gana, vieja de perra -contestó sulfurado Quiroga-, y si no sale pronto de aquí le hago pegar doscientos garrotazos. -¡Infame! -gritó la pobre vieja-. Dios le libre de haber cometido una iniquidad. E iba a seguir con sus injurias, pero Quiroga le cortó la palabra de un cogotazo. Doña Rosario dio un grito estridente, se agarró la nuca con ambas manos, y salió rápidamente maldiciendo del cielo y de la tierra. En menos de un minuto, la vieja estuvo en su casa, ávida de hablar con su sobrina y averiguar lo que había sucedido. Por más preparada que fuera la vieja a presenciar algo monstruoso, la vista de su pobre sobrina fue superior a todo cuanto se había imaginado. La cara angelical de Aurora, hinchada horriblemente por los golpes recibidos, estaba llena de moretones cárdenos y contusiones brutales. Por entre sus ropas desgarradas se veían las manchas moradas que los golpes habían producido en el cuerpo, y sus ojos enrojecidos por el llanto, acusaban de una manera conmovedora todo el dolor que experimentaba. -¡Hija de mi alma! ¡Hija de mi corazón! -gritó la vieja meciéndose los cabellos desesperadamente-. ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué ha hecho ese bandido cobarde? -Me ha golpeado, me ha maltratado de esta manera porque me resistí a sus pretensiones. Desesperada y no pudiendo ya huir de él, que había llegado hasta luchar conmigo como un infame, me arrojé al pozo del fondo y esto fue lo que más lo irritó. Me hizo sacar con un soldado y enfurecido, me ha pegado de una manera horrible. Y la pobre niña abrazada del cuello de su tía, se puso a llorar con inmensa amargura. Era el primer desahogo que tenía. -Por lo que ese hombre habrá hecho conmigo -balbuceó-, creí que a usted la hubiera muerto; bendito sea mi Dios que me la devuelve para consuelo de mis males. Y la pobre joven refirió a doña Rosario, con sus menores detalles lo que había sucedido. Tan enfurecida estaba ésta, que, sin el menor miedo, echó a empujones al soldado, que aún estaba allí dominado por el horror de aquella situación especial. Y se puso a armar en seguida tal escándalo de gritos y maldiciones, que poco después todo el barrio estaba en su casa comentando lo sucedido, y asombrándose de la virilidad ejemplar de la joven. Aquel suceso fue el tema de las conversaciones durante mucho tiempo. Y todos se ocultaban para condenar el proceder de Quiroga, temiendo que éste lo supiera y fuera a castigarlos de alguna manera bárbara. Todos aconsejaban a doña Rosario que saliera de La Rioja, pues la segunda tentativa de Quiroga podría tener consecuencias más fatales y dolorosas. Y todos se ofrecían a ayudarla, sin que a ninguno se le ocurriera el medio de ponerlo en práctica. IV Desde aquel día, Quiroga se encerró en su casa, negándose a ver a persona alguna, con excepción del Chacho. Estaba arrepentido de lo que había hecho, no por el hecho en sí, sino porque él importaba el odio y el desprecio de la mujer que amaba. Aurora no podría oírlo en adelante, sin sentir un movimiento de horror y huiría de él como del peor enemigo. -No tengo conformidad -decía al Chacho-, no puedo olvidarme de ese momento maldecido, y siento que cada día estoy más apasionado, y el amor de esa mujer es una necesidad de mi vida. -Todo se olvida en la vida -contestaba el Chacho-, y no hay cosa que no pueda borrarse a fuerza de buenas acciones. Con la dulzura y el cariño puede ser que ellas olviden lo sucedido, porque al fin y al cabo aquello no fue más que un extravío producido por la pasión más íntima. -Siento una fuerza tremenda que me impulsa a buscarla nuevamente, pero me tengo miedo a mí mismo, porque la misma pasión puede conducirme muy lejos irritándome de una manera tremenda si sufriera otro rechazo. -Pues déjelas en paz -contesta el Chacho-; muchas otras mujeres superiores a Aurora misma, se considerarán felices con su amor, y usted nada habrá perdido. -Sobre toda la tierra no hay una mujer más linda que Aurora, no hay una mujer tan linda como Aurora, Chacho, y yo no puedo conformarme con esa pérdida. Ruego a Dios que las inspire, porque me siento capaz de hacer una barbaridad. Aurora sabía esto; por lo que ya le había sucedido, calculaba de lo que era capaz Quiroga, pero estaba dispuesta a arrostrar la muerte antes que el deshonor. Aquello era para ella cuestión de convicción profunda y no había que hacer. Los ocho o diez días que ella guardó cama, curándose, Quiroga no dio señales de vida; se había contentado con establecer centinelas a los alrededores de la casa para que le avisasen si las mujeres intentaban huir. En La Rioja se comentaba mucho la actitud de Facundo, esperándose de un momento a otro el estallido de su cólera, estallido tremendo que podía dar resultado de muerte. Los movimientos políticos en contra la política de Rosas se sucedían unos a otros. Paz por un lado, Lavalle por el otro y el mismo Tucumán que no se mostraba tan sometido como lo había dejado Quiroga, se movían amenazadores. Rosas, alarmado, había mandado a llamar a Quiroga, ordenándole que pusiera nuevamente en pie su ejército y se moviera sobre Tucumán y sobre Córdoba, dejando al Chacho para mantener el orden en las provincias del Norte; manteniéndose al habla con Aldao, en previsión de cualquier movimiento por aquel lado, cosa difícil, pues los unitarios tenían aglomerados sus elementos entre Tucumán y Córdoba. Quiroga sintió profundamente aquel llamado, que lo arrancaba de La Rioja cuando más empeñado estaba en aquella conquista y cuando la ausencia de La Rioja, podía costarle la pérdida de Aurora para siempre. Quiroga se preparó para marchar, pero quiso antes tener una nueva entrevista con Aurora. Después de organizar todas las tropas y formar el ejército que había de llevar consigo; después de escribir al fraile Aldao que le remitiera un fuerte contingente quedando él prevenido para cualquier revés, se fue de visita a casa de la vieja Rosario, la noche antes de su partida. La presencia de Quiroga produjo en las mujeres una impresión de pánico terrible. Claro era que después de lo que había sucedido, Quiroga no podía ir allí a nada bueno. Como Facundo se entraba a la casa sin esperar a que nadie lo recibiera, salió la vieja a su encuentro preguntándole qué deseaba. -Quiero ver a Aurora -dijo Facundo-, quiero hablar con ella un momento. Quiroga había hecho el propósito de no irritarse y hablarle con una mansedumbre terrible por lo mismo que era fingida. -Aurora está enferma -contestó la vieja-, y no puede recibirlo; después de lo que ha pasado aquí, extraño mucho que usted vuelva a esta casa. -Usted no tiene nada que extrañar porque no es a usted a quien yo vengo a ver. Llame usted a Aurora, que si ella no puede venir adonde yo estoy, iré a verla. La vieja no se atrevía a echar a Quiroga, y temblaba de que éste, hallando siempre la misma resistencia, fuera a irritarse y a cometer un crimen. -He venido con todo el propósito de estar tranquilo -dijo viendo que la vieja no se movía-; le ruego que no me irrite, porque siento que voy a hacer un descalabro. La vieja tuvo miedo e hizo entrar a Quiroga a la sala y fue a llamar a Aurora. -No tengas miedo -le dijo-, que yo estoy contigo y si algo intenta entre las dos nos hemos de defender, llamando en nuestro socorro a todo el mundo. A la noticia de que allí estaba Facundo, Aurora tembló de espanto y se resistió a obedecer a su tía. -La muerte -dijo-, la muerte mil veces antes que permitir que ese hombre se me acerque. Fue necesario toda la buena lógica y autoridad de la tía, para que Aurora saliese a ver a Quiroga. -Piensa que si te resistes será capaz de venir a buscarte él mismo y esto será mucho peor; tal vez arrepentido con lo que ha hecho y en víspera de marchar, quiera pedirte perdón por lo infame de su conducta. La pobre joven gimió y se resignó a obedecer a la tía. A la vista de la joven, cada vez más bella por la misma tristeza marcada en su semblante, Quiroga sintió un golpe de pasión violenta y de deseo. Le parecía que la amaba más que nunca y que realmente el amor de Aurora era una necesidad de su vida. Y aterrada la joven, permanecía de pie sin atreverse a dar un paso. -Por Dios, Aurora -dijo Facundo-, acérquese sin desconfianza, escúcheme lo que voy a decirle. Yo la amo siempre de la misma manera, con la misma intensidad; yo no estoy enojado, y si el otro día la traté mal, fue arrastrado por un vértigo de pasión, y porque usted me había instado que me retirase. Sin embargo estoy arrepentido; he sentido más dolor que usted misma, y haría cualquier cosa por borrar aquello de mi memoria. Yo la amo más que nunca, Aurora, y ahora al partir siento que mi pasión aumenta de una manera inmensa. Al recordar aquellas escenas vergonzosas, al recordar que aquellas manos que se estiraban hacia ella trémulas de amor le habían golpeado de una manera tan cobarde, Aurora se sintió presa de la vergüenza más íntima, y dos hilos de lágrimas silenciosas cruzaron su semblante bello. La vieja Rosario miraba a Quiroga de una manera agresiva, pensaba en que al fin al día siguiente debía salir de La Rioja y guardaba un silencio profundo, calculando que sería mucho mejor guardar silencio y no irritarlo con recriminaciones que ningún buen resultado podían dar. -Vamos -dijo Quiroga, conmovido ante el mudo dolor de la joven-, yo no quiero irme de La Rioja sin la caricia de su palabra tierna, Aurora; el privilegio de la aurora es disipar las tinieblas de la noche, yo quiero que usted alumbre en mi espíritu y que su perdón y su sonrisa sean la prenda de amor que yo lleve en mi viaje. Y se aproximó a la joven tratando siempre de tomarle las manos. Exaltado por sus mismas palabras, Facundo había palidecido, sus ojos brillaban con fulgor extraño y el vértigo del deseo empezaba a dominarlo. La joven, al verlo avanzar en aquella actitud, retrocedió hasta donde estaba la tía, guareciéndose en ella, y ésta la cubrió con su cuerpo, como si fuera aquel un escollo que Quiroga no se atrevería a salvar. -Todo lo que usted quiera -dijo- yo le perdono lo que ha hecho conmigo, yo quedo muy reconocida a usted, pero por Dios, váyase, porque siento que a su presencia yo me muero de miedo. -¿Cómo puede inspirar miedo el esclavo que sólo espera un ademán para obedecer sumiso? No es miedo lo que yo quiero inspirarle, sino amor, Aurora, un amor muy puro y tranquilo que calme en algo la sed que me devora; en cambio el general será su siervo. -Bien, todo lo que quiera, pero váyase -insistió la joven-, váyase, por lo que más ame en el mundo, se lo pido de rodillas. -Y la pobre joven, con el semblante bañado en lágrimas, cayó de rodillas al lado de su tía. Quiroga empezaba a irritarse nuevamente por la resistencia de la joven y la presencia de la vieja, y aunque quería contener sus iras, su enojo salía a su mirada de tigre en rayos siniestros. -Yo soy el que debe estar así ante usted -exclamó Facundo acercándose y levantándola-; yo que la amo inmensamente y que miro con la mayor felicidad de la tierra poderme llamar su esclavo. Aconséjemela, doña Rosario, aconséjemela que me quiera y tendrá usted mi más vivo agradecimiento. Al ver que Quiroga se acercaba, la joven se levantó rápidamente para que no la tocara y se cubrió con su tía nuevamente. Eran Aurora y su tía de aquellas mujeres que estiman el honor y la virtud como el primer bien de la tierra y que en su defensa arrostraban la muerte sin el menor inconveniente. Así es que Aurora, antes que ceder a las pretensiones de Quiroga, estaba dispuesta a sufrirlo todo. Si la primera vez le había pegado de un modo tan bárbaro e inhumano, estaba segura que a la segunda tentativa la mataría; pero asimismo estaba decidida a rechazarlo de una manera terminante. Ningún apoyo tenía ella en La Rioja, ni podía contar con más auxilio que las fuerzas que le diera su propia virtud, y sin embargo no se arredró y resuelta a defenderse a toda costa, volvió a pedir a Quiroga que se retirara. -Como amigo -le dijo-, olvidando lo que ha pasado, no tendré inconveniente en recibirlo, pero como enamorado jamás. -Me casaré contigo ahora mismo -gritó Quiroga completamente exaltado ya-; me casaré contigo en el acto. -¡No es posible, Quiroga! -dijo entonces doña Rosario hablando por primera vez-. Deje en paz a la pobrecita, sea generoso, que no es mucho pedirle, y olvide lo que no es en usted más que un capricho de hombre acostumbrado a hacer su voluntad. -¿Capricho mío? ¡Eso es una locura! El amor de Aurora es una necesidad de mi vida; yo la necesito para poder respirar con libertad, para dormir tranquilo y para que la vida no me sea una cosa detestable. Yo necesito el cariño de Aurora para volver a ser Facundo Quiroga, porque sin él no soy más que un idiota, un ente que no tiene libertad de pensamiento, porque su alma queda aquí, y su espíritu no sabe pensar más que en este amor divino que lo ha aprisionado por completo. -Y la voz de Quiroga temblaba, y su palabra conmovida expresaba toda la angustia por que pasaba en aquel momento. -Yo no pido una cosa imposible, no pido más que un poco de cariñ o, y esta es una cosa que hasta a los perros se les da. En cambio yo me ofrezco como el más sumiso de los esclavos. -Bueno -dijo Aurora queriendo terminar de una vez-; pero váyase de aquí porque me siento enferma y necesito reposar. Quiroga avanzó sobre Aurora con tal rapidez que ésta no tuvo tiempo de huir, y él le tomó la cabeza con ambas manos, dándole un beso en la boca. La joven soltó un inmenso grito como si la hubiese picado un reptil, y se desprendió de Quiroga, huyendo por la pieza, mientras doñ a Rosario pretendía detener a Quiroga que avanzaba siempre con el semblante horriblemente descompuesto y pintado en él toda la innoble pasión que lo conmovía. El contacto de aquellos labios de brisa, aquel aliento tibio y perfumado y aquel cabello de suavidad incomparable habían concluido de exaltar a Quiroga haciéndole perder todo su tino y todo resto de razón. -¡Mía! ¡Mía para siempre! -gritó-. Y que mis labios febricientes puedan beber en los suyos siempre también, la vida de otro mundo que emana de un ser magnífico como una promesa de los cielos. -Y enloquecido y furioso, saltó sobre la joven como podía haber saltado un tigre. Aurora recordó entonces la terrible escena del pozo, se imaginó que Quiroga la estrechaba ya entre sus brazos y empezó a correr por la pieza dando gritos que ahogaba la propia desesperación y el llanto. Doña Rosario, animada por la fuerza y el valor que le daban su desesperación, se puso delante de Quiroga y pretendió sujetarlo de los brazos, mientras le decía: -Quiroga, por piedad, por lo que más ame en el mundo, tenga usted compasión de nosotras y viviremos eternamente agradecidas. Quiroga tenía la mirada ardiente fija en la joven como si quisiera magnetizarla, y ni siquiera escuchaba lo que le decía la vieja. Al sentirse detenido, dio un sacudón violento, arrojando a la pobre mujer a dos varas de distancia. Y avanzó sobre Aurora terrible y resuelto. -¡Quiroga, por Dios! ¿Qué va usted a hacer? -dijo doña Rosario cerrándole de nuevo el paso y tomándolo de la cintura-. ¡Deténgase por Dios! Pero Quiroga no escuchaba ya; estaba dominado por el vértigo y no veía más que a Aurora, que miraba en todas direcciones como si buscara un lugar seguro para esconderse y huir de aquella fiera. Al sentirse nuevamente detenido por la vieja, Quiroga le puso una mano sobre el pecho y le dio tal empujón que la arrojó al suelo de espaldas. Las dos mujeres empezaron entonces a llorar amargamente, y Rosario levantándose en seguida volvió a abrazar a Quiroga más resuelta que nunca, mientras gritaba a Aurora: -¡Huye, hija mía! ¡Huye a la calle y sálvate! Quiroga dio un nuevo empujón a la vieja, pero ésta se le había prendido de tal manera que no pudo arrojarla como las veces anteriores. Enfurecido entonces por esta resistencia, le dio un puñ etazo tremendo. La pobre mujer gimió bajo el dolor, pero lejos de soltarle se había prendido con más fuerza, desgarrando el uniforme de Quiroga, a cuya cabeza subía ya un vértigo de sangre. Aurora, aterrada, porque creía que Quiroga podía matar a su tía, de tal manera le pegaba, avanzó imponente y magnífica de indignación y hermosura. La lucha era tremenda, las mujeres luchaban con Quiroga de una manera desesperada y éste, no pudiendo vencerlas de otro modo, las golpeaba furioso, como podía golpear a un soldado. Frenético y perdida la razón, aturdido por los gritos de las mujeres y temiendo que éstas pusieran en alarma a toda la ciudad, dio un puñ etazo en la cabeza de la vieja, que cayó al suelo privada de sentido. Y siguió golpeando a Aurora de una manera frenética. Era una manera de enamorar exclusivamente de Quiroga, que creía que lo que no cedía a la razón debería ceder a los golpes. La joven, viendo caída a su tía y no teniendo ya quien pudiera defenderla, hacía esfuerzos tremendos por desprenderse del caudillo para huir a la calle. Ambas tenían las ropas hechas pedazos, porque ambas se habían prendido de ellas en sus momentos de desesperación. Quiroga no parecía ya un hombre; era un animal feroz cebándose en una presa. Quiroga tropezó en una mesa y cayó cerca de doña Rosario, lo que concluyó de enfurecerle. Y se levantó con ánimo de descalabrar de un golpe a Aurora, pero ésta había huido al patio y en dirección a la calle. El escándalo se había producido en todo su apogeo, la cuadra se había llenado de curiosos, que venían a informarse de la causa de aquellos gritos. Cuando Quiroga salió, ya Aurora estaba en la calle, corriendo como una loca, sin dirección fija, porque le parecía que a cualquier parte que entrara iría a sacarla Quiroga. Y al verla así lastimada y desgarradas las ropas, todos se sentían conmovidos y asombrados ante la virtud ejemplar de la joven. Quiroga salió de la casa, enfurecido al extremo de abrirse paso a puñetazos por entre la gente que allí estaba aglomerada, pero no siguió a la infeliz Aurora, como todos se imaginaban sino que se dirigió a su casa, tratando de ocultar los jirones de su uniforme despedazado. En cuando llegó, mandó dos soldados que fueran en busca de Aurora y la condujeran inmediatamente. Formado todo el ejército para marchar, la casa de Quiroga se hallaba llena de soldados y oficiales que rodeaban a Quiroga esperando el momento de la marcha. Allí estaba también el piquete de artillería, con las dos grandes piezas de hierro que lo formaban. Irritado, terriblemente irritado, Facundo presentaba tal aspecto, que sus oficiales más bravos se retiraban, temiendo que por el menor motivo fuese a descargarse sobre ellos el chubasco. Llegado a sus piezas, empezó a cambiarse de ropa, dando tiempo a que volvieran los soldados que habían ido en busca de Aurora. -No me ha querido por esclavo -decía-, no me ha querido por el más sumiso de los amantes, pues me tendrá como señor, como señor rígido que exige se le obedezca al pensamiento. Yo les he de enseñar cómo han de conducirse conmigo o el diablo se los ha de llevar. Y se vestía apurado, pensando en la venganza que había de tomar. Era tal la ferocidad de Quiroga que había olvidado hasta su pasión misma, para pensar en el castigo que había de aplicar a Aurora, para que con ella escarmentaran las que quisieran hacer lo mismo. Y todos al saber que había mandado buscar a la joven, temblaban pensando que por lo menos la iba a hacer lancear. Ciudad pequeña y convulsionada por los preparativos de marcha de las fuerzas, todos estaban levantados en la calle, aunque eran las dos de la mañana, y aterrados esperaban saber lo que Quiroga iba a hacer con la joven. Conociendo que era el único capaz de contrariarle, las principales personas de La Rioja fueron a ver al Chacho, a referirle lo que pasaba y a pedirle que viniera a proteger a la joven e impedir que Quiroga hiciera con ella un atentado terrible. -Mucho dudo poder conseguir nada si Quiroga está tan enfurecido como dicen -contestó el Chacho-, pero haré lo que pueda. Y decidido a jugar toda su influencia, el generoso Chacho se trasladó a casa de Quiroga. Ya habían vuelto los soldados conduciendo a Aurora, cuyo terror era indescriptible. La joven estaba perfectamente dispuesta a arrostrar la muerte, que miraba como una salvación. Lo que la aterraba de aquella manera era pensar en la violencia que podría cometer Quiroga, y era este terror lo que le daba fuerzas y ánimo para mantenerse en pie a pesar de todo lo que había sufrido aquella noche. Así es que cuando sintió que Quiroga la mandaba amarrar a un cañón, sonrió con la amarga mansedumbre de los mártires y dobló sobre el pecho la espléndida cabeza, aceptando aquella afrenta dolorosa, como una felicidad. De todo lo que había pensado, era aquello lo mejor que le podía suceder. Sin conmiseración de ninguna clase Aurora fue amarrada sobre el cañón, como si se tratara de un bandido, temiéndose que en seguida viniera la orden de azotarla, como parecía ser la intención de Quiroga. Y Aurora estaba más bella que nunca, aquella misma expresión de sufrimiento marcada en el semblante la hacía más simpática y bella. -Ah, bribona -había dicho Facundo al verla-, ahora vas a aprender cómo se debe manejar y tratar a Quiroga y la diferencia que hay en obedecerlo y ser con él una insolente estúpida. -Estoy conforme con todo, con la muerte misma -dijo suavemente la joven-, pues así me veré libre del oprobio de semejante cariñ o. Iba Quiroga sin duda a hacerla azotar, cuando se apareció el noble Chacho, que no pudo reprimir un movimiento de profundo disgusto ante aquel espectáculo bárbaro. Quiroga hizo señas al Chacho que se le aproximara; sabía que el Chacho le iba a pedir la libertad de Aurora, pero en cambio le proporcionaba algún consuelo en su apurado trance. -¿Admite un consejo de amigo, general? -preguntó el Chacho después de saludarlo. -De usted admito todo -respondió Quiroga entrándose a sus piezas para evitar que lo oyeran-; ya sabe que lo estimo, ya sé yo que un consejo suyo debe ser bueno, porque es la única persona que me quiere en el mundo. -Bueno, general, haga desatar a esa mujer y déjela que se vaya a su casa. Por más grave que sea su falta, no se puede tratar a una mujer delicada como a un soldado, y ésa demasiado castigada está ya con lo que le ha sucedido. -Es que han sido unas infames, es que yo las debía fusilar para enseñarles a respetarme. -Demasiado castigada está con lo que se le ha hecho ya, suéltela general, siquiera para que no digan que la trata así porque es una pobre mujer indefensa. -Es que yo trato lo mismo al hombre más bravo, porque no hay nadie más bravo que yo -contestó Quiroga echando un terno-. A un hombre le habría dado yo mismo quinientos azotes, a ella me contento con atarla al lomo de un cañón. El Chacho estaba pálido y agitado, la vista de aquella joven desgraciada lo había conmovido hasta la vergüenza y se había propuesto conseguir su libertad aun a costa de un altercado con Quiroga. Su corazón hidalgo no comprendía cómo se cometían actos de aquella naturaleza, y sentía que la indignación más justa invadía su espíritu. Sin embargo, sabiendo que la suavidad era el mejor medio a emplearse con Quiroga, sin alterar el tono de su voz agregó: -Yo no he hecho más que darle un consejo que usted me ha pedido, si le parece malo no he dicho nada, pero sepa que nadie en este mundo ha de mirar con más amor que yo su reputación y sus conveniencias. Quiroga acababa de ser vencido por la palabra suave y persuasiva del Chacho, encontrándose tan dispuesto a ceder que le dijo: -Está bueno, y sea lo que usted quiera, vaya y desátela, y póngala en libertad y haga lo que más le dé la gana, ya sabe que a usted no le niego nada. -¡Bravo, Quiroga! -contestó el Chacho estrechándole la mano-. Estoy orgulloso de usted, y si fuera posible quererlo más de lo que lo quiero, este rasgo le hubiera captado todo mi cariño. Ahora voy a darle un consejo que usted no me pide, pero que lo necesita para reprimir cierta violencia de carácter. Por medio de la dulzura y el cariño, no hay cosa que no pueda obtenerse de una mujer; el rigor no sirve muchas veces sino para conquistar su odio, o como en el caso presente, provocar una resistencia hasta la muerte. No hay nada tan accesible al cariño y a la súplica, como el espíritu de una mujer; tardará más o menos tiempo, pero al fin concederá lo que se le pide. -Vaya nomás, zalamero -dijo sonriendo el feroz caudillo. Y empujó suavemente al Chacho que se dirigió al cañón donde estaba atada Aurora. Y con una delicadeza de que nadie le hubiera creído capaz, desató rápidamente a la joven. -No tenga miedo, niña -le dijo cariñosamente-, que yo la desato para ponerla en libertad y llevarla hasta su casa, yo soy el Chacho, de mí no hay que tener miedo. -Dios lo bendiga -respondió la joven-; pero sería mejor que me dejara morir, porque de todos modos esto va a repetirse hasta el fastidio. -No tenga miedo, yo le aseguro que nadie ha de volver a meterse con usted; vamos, yo voy a acompañarla. Tan débil y postrada estaba Aurora, que no pudo dar un paso. El Chacho la cargó entre sus robustos brazos, y con delicadeza de madre la condujo hasta su casa, entregándola a los parientes y amigos que cuidaban de doña Rosario. -Adiós, niña -le dijo-, si yo llego a quedar en La Rioja, yo volveré a ponerme a sus órdenes cuando se vaya Quiroga, y trataremos de remediar el mal que se le ha hecho. -Adiós, Chacho -contestó la joven-, Dios lo bendiga, y si alguna vez puedo pagarle el inmenso bien recibido, crea que me consideraré feliz. -Usted no me debe nada, adiós y sea feliz. -Y se alejó rápidamente, más por huir las frases de agradecimiento que porque tuviera necesidad de alejarse tan rápidamente. Quiroga lo esperaba para informarse de la salud de Aurora. Pasada la ira y el acceso de ferocidad, había vuelto el amor por la joven con más empeño que nunca. "Ella ha de ser mía, pensaba, o el diablo se la ha de llevar; en vano no soy Facundo Quiroga." Cuando volvió el Chacho se desató en un millón de preguntas referentes al estado de la joven, preguntas a las que supo responder el Chacho, halagando hábilmente su amor propio. -Ella está bien -dijo-; son golpes que pasarán, porque aunque recios no creo que ofrezcan la menor gravedad. Cuando usted vuelva ya estará curada, y quién sabe lo que de ella podrá esperar. Todo lo que se comete cediendo al vértigo de una pasión violenta, tiene siempre una disculpa ante los ojos de la mujer que la inspira; cuando Aurora vea que todo ha sido obra del amor que inspira y que usted ha obrado con la razón perturbada por su amor a ella, apreciará su conducta de modo diferente. Hay siempre la disculpa del amor. -Dios lo oiga, Chacho -contestó Quiroga-, y si alguna vez habla con ella, hágalo en ese sentido. -No tenga cuidado, general, yo influiré en su ánimo todo lo que me sea posible. Esa misma madrugada se puso en marcha Quiroga con su ejército, dejando al Chacho de reserva en La Rioja con orden de estar listo al primer aviso. V Todos estaban asombrados de la influencia del Chacho sobre Quiroga. Cuando lo creían más enfurecido y más dispuesto a matar a Aurora, lo habían visto ceder a las indicaciones de éste, quedando perfectamente conforme con lo que había hecho. Y lo miraban como la salvación de todos, puesto que Quiroga se ponía cada vez más feroz. El primer cuidado del Chacho fue volver a casa de doña Rosario, a informarse del estado en que se hallaban. Como no tenían de qué tener miedo, todos los parientes y amigos habían acudido a la casa prestando sus solícitos auxilios. La vieja Rosario estaba dada al infierno, ella había recibido menos golpes que Aurora, pero éstos habían sido mucho más serios, produciendo dos contusiones bastante graves. Aurora había sido peor tratada, había sufrido mucho más, pero sus golpes habían sido menos violentos, aunque las manos de Quiroga no necesitaban caer con fuerza para producir un moretón; sin embargo su cuerpo estaba lleno de contusiones cárdenas y su rostro arañado y moretoneado por los manotones recibidos en la violenta lucha. -No importa -respondía la joven a las palabras de consuelo que los demás le dirigían-; todo lo doy por bien empleado pues he podido escapar al plan terrible de Facundo. El Chacho fue recibido en medio de las demostraciones de mayor cariño, todos sabían que a él exclusivamente se debía la salvación de Aurora, y trataban de mostrarle de todas maneras su agradecimiento, pidiéndole un consejo para evitar que aquello se repitiera. -Lo mejor es salir de La Rioja -decía doña Rosario- y que ese hombre no pueda saber nunca dónde nos hallamos. -El medio no es malo pero tampoco es salvador -decía el Chacho-, mucho más andando Quiroga de pueblo en pueblo y al frente de un ejército. En cualquier parte las encontraría, no faltaría quien por adularlo y quedar bien le diera noticias de su paradero. -Lo mejor que puede hacerse lo tengo yo pensado -dijo Aurora-; lo tenía ya pensado desde la primera iniquidad de Quiroga. En cuanto me sea posible me voy a Catamarca y entro de monja en el convento, lo más ocultamente que me sea posible; así no podrá saber dónde me encuentro, y en caso que lo sepa estaré allí más segura que en cualquier otra parte. -Es penoso echar mano de ese recurso -dijo el Chacho-, cuando se tiene un semblante como el suyo, usted ha nacido para brillar en el mundo, Aurora, y no para enterrarse viva. -¡Qué hemos de hacer! -respondió la joven-. Ante todo es preciso huir de ese hombre fatal, y no hay por ahora otro recurso. Yo siento dejar el mundo más que nadie, pero veo que por ahora es preciso: quién sabe aún lo que me guarda el destino. Con el prestigio de su proverbial bondad y del servicio inestimable que le había prestado, el Chacho se había hecho fuertemente simpático a la joven. Estaba entonces Peñaloza en todo el vigor de la vida, y su fisonomía, donde asomaba toda la bondad de su espíritu noble, le inspiraba un cariño invencible. Tratado la primera vez, parecía un viejo amigo, inspiraba aquella confianza que sólo dan los años de continuo trato y el íntimo conocimiento de las personas. El Chacho había sido a su vez deslumbrado por la belleza suprema de Aurora, su corazón había temblado de pasión, pero se había contenido, se había dominado y ocultado para sí, bajo una capa de indiferencia, aquella pasión naciente. No quería dejarla entrever, no porque tuviera miedo de Quiroga ni de una complicación con él, sino porque no quería por nada de este mundo que el general fuese a enrostrarle un acto de deslealtad, creyendo que él le hubiera robado el amor posible de Aurora. Así empezó a observar con ésta la misma regla de conducta que había seguido con Angela, para que ni siquiera pudiera acusársele de haber provocado una relación amorosa con la frecuencia de sus visitas. Al principio y cuando la salud de las mujeres era aún delicada, venía todos los días a informarse de ella y ofrecerles cuanto podían necesitar. Pero así que se fueron mejorando empezó a economizar su presencia, al extremo de que sólo se presentaba una vez cada dos días. Doña Rosario y Aurora se habían habituado de tal manera a la presencia del Chacho que lo mandaban buscar continuamente, pues él se resistía a acudir, alegando diversos pretextos. ¿Empezaba Aurora a enamorarse del Chacho, o era una amistad sincera y reconocida por el servicio recibido? Es que la joven, cuyo corazón virgen había permanecido cerrado a la manifestación de toda pasión cariñosa, se había sentido impresionada ante la bondad y desinterés delicado del Chacho, que decía: -No quiero que se interprete mal la frecuencia de mis visitas y por eso las escatimo, no es que ustedes me sean tan indiferentes como parece. La misma doña Rosario, enemiga de todo hombre que pudiera tener un interés por Aurora, había cobrado al Chacho un gran cariño y una íntima estimación. Llegado el momento de irse a Catamarca, pidieron al Chacho consejo y compañía, pero él les demostró que toda injerencia suya sería perjudicial para todos. -No faltaría quien dijera a Quiroga que yo había influido en Aurora con interés personal, y tal vez irritado por la idea de una preferencia que no existe cometiera entonces un verdadero crimen que nadie podría evitar. Lo único que yo puedo hacer es dejarlas obrar con completa libertad, sin meterme para nada en lo que hagan. Doña Rosario y Aurora se despidieron del Chacho jurándole una amistad sin límites. Y al separarse del Chacho, la joven sintió que, sin poder evitarlo, las lágrimas se agolparon a sus ojos bellos. -Nunca he de olvidar lo que le debo, Chacho, y en cualquier situación de la vida, usted será siempre para mí el bienvenido. El Chacho se retiró a su casa profundamente conmovido y sintiendo que aquella joven llevaba algo suyo. Se había habituado a verla, a sentir la impresión de su belleza y no iba a poder habituarse a pasar los días sin verla. Si no hubiera sido por esta separación y a pesar de su voluntad puesta en juego, el Chacho se habría enamorado de Aurora con toda la intensidad de su naturaleza vigorosa y ardiente. Y esto podía costarle un rompimiento con Quiroga que sabe Dios dónde hubiera terminado. No tenía más salvación su amor que la muerte de Quiroga, y esto era muy problemático porque aunque Quiroga combatía continuamente a la par de sus soldados, parecÍa que tenía hecho un pacto endiablado con la muerte; nunca le sucedía el menor contratiempo. Aurora llegó a Catamarca ocultándose de todos y se dirigió al convento. Allí habló con la madre abadesa, y de allí no volvió a salir más, decidida a quedarse hasta que las cosas cambiaran de manera que Quiroga no pudiera perseguirla más. Conmovida con la relación que le hizo la joven de sus desgracias, la buena madre abadesa la admitió sin condiciones y sin compromiso de profesar si aquella no era su vocación o su voluntad. Es que la abadesa contaba con que el hábito por una parte y el temor por la otra la harían profesar tarde o temprano. La pobre tía, aunque tenía permiso para visitarla de cuando en cuando, quedó sumida en la mayor tristeza; le parecía que aquella separación debía ser eterna y que ya no volvería a ver más a su sobrina en el mundo de los vivos. Al salir del convento vaciló y estuvo tentada a volverse, pero se acordó de Quiroga, se acordó de aquella última y tremenda escena y siguió adelante. Aquella separación sería lo único que podría salvar a Aurora, pues Quiroga volvería más apasionado que nunca, y sabe Dios lo que intentaría, para satisfacer su capricho. La pobre Aurora sufría inmensamente con aquella reclusión forzada. La pobre niña amaba la vida con toda su alma, porque recién empezaba a entrever todos los goces que la vida encierra, aunque ya había probado algo de su amargura también, amaba al Chacho tanto como odiaba a Quiroga y esperaba de la vida encantos desconocidos que la ilusión embellecía poderosamente. El Chacho se le había presentado haciéndole conocer su espíritu viril y generoso y había despertado su corazón a la vida del amor y del espíritu. ¡Ah, si Quiroga no viviera, cuán feliz podría haber sido ella! La quietud del claustro y la privación de todos los goces del espíritu contribuían a hacer más poderosa aquella pasión naciente, y el pensamiento de Aurora se volvía al Chacho con toda la pureza de su alma y todo el poder de la imaginación. La vieja, que veía levantarse en el Chacho el único poder capaz de contrarrestar la influencia de Quiroga, fomentaba aquella pasión de Aurora que podía ser salvadora si el Chacho llegaba a enamorarse de ella con la misma fuerza de pasión. Como el Chacho sabía dónde encontrar a la vieja, de cuando en cuando enviaba un soldado de su confianza a preguntar por la salud de ambas, atención que doña Rosario agradecía cumplidamente en nombre de ella y de su sobrina que le mandaba todo género de buenos recuerdos. Así se mantenía aquella relación lejana y cariñosa, fomentada por aquella tía que, tratándose de amores, había contrariado siempre el corazón de Aurora, no hallando un hombre que la mereciera lo suficiente. El Chacho era feliz con aquel amor lejano y tranquilo que halagaba todos sus sentimientos. Quiroga, por su parte, aunque pensaba siempre en Aurora, tenía su imaginación distraída por mil impresiones diversas. Sus amores con Dominga Rivadavia, mujer espléndida y habilísima para engañar a los hombres, lo habían entusiasmado de una manera poderosa, reconcentrando en ella toda la pasión del feroz caudillo. Quiroga estaba marcado no sólo por la hermosura magnífica de Dominga, sino por la posición brillante que en la corte de Rosas ocupaba entonces aquella mujer. Y ella, cuyo corazón de loba tenía su encanto en todo lo feroz y deforme, amaba a Quiroga y se sentía orgullosa con el amor del caudillo, cuyo prestigio estaba entonces en todo su apogeo. Quiroga iba a batallar donde lo mandaba Rosas, con un éxito asombroso, y volvía siempre al lado de Dominga, encontrando en su regazo y en su amor el mejor descanso a la fatiga y a la batalla. Quiroga poco se ocupaba de mantener su influencia en el interior, porque para esto estaban Aldao en Mendoza, el Chacho en La Rioja y los mismos Reinafé en Córdoba que le tenían un miedo tremendo. Con una sola palabra pasada a aquella especie de tenientes suyos, estaba seguro de que tendría inmediatamente reunido un ejército poderoso. Y Rosas contemplaba al caudillo llenándolo de honores y de oro, porque con él tenía segura la sumisión de las provincias del Norte. Los enamorados de Dominga Rivadavia, que eran muchos, odiaban de muerte a Quiroga, pero quién se había de atrever a decir nada a Quiroga, cuando de mirarle la cara solamente, se echaban a temblar de espanto, porque cualquiera atrocidad que cometiera Quiroga quedaba impune y aprobada. Quiroga marchó a dar la famosa batalla de La Tablada que aseguró decididamente el poder de Quiroga y de Rosas. En aquella batalla, el Chacho y Aldao acompañaban a Facundo con sus mejores tropas, llevando el Chacho la terrible carga que dio el éxito de la batalla. El Chacho fue herido en el estómago de una puñalada que le corrió hasta el vientre echándole las tripas afuera. Como si se tratara de una herida de ninguna consecuencia mala, en medio del combate mismo, el Chacho echó pie a tierra, se ató el vientre con el poncho echando adentro las tripas, y no se retiró de lo recio del combate hasta que la batalla hubo terminado con toda la felicidad para las armas de Quiroga. Recién se supo que el Chacho estaba herido de una manera grave. El mismo Quiroga quedó asombrado cuando vio la magnitud de la herida; parecía imposible que con ella el Chacho hubiera podido seguir combatiendo. Se le acomodó con mucho cuidado, a pesar de que él decía no ser nada aquello, atendiéndosele de una manera especial, haciendo su naturaleza vigorosa que aquello no tuviera más consecuencias que las que podía haber tenido un arañazo. Algunos dispersos del principio de la batalla habían llevado la voz de que Quiroga había sido vencido, lo que produjo un alzamiento en Catamarca y Mendoza. En todas partes se festejaba la derrota del Tigre de los Llanos, con bailes y manifestaciones públicas de todo género. Quiroga supo esto y marchó sobre Mendoza primero. Imposible es pintar el terror de los que habían festejado el supuesto desastre de Facundo al verlo entrar vencedor, con su ejército formidable. Maldecían a los que habían traído la noticia y se entregaban a la mayor desesperación, temiendo la venganza que no tardó en llegar. Mendoza fue entregada al saqueo de la soldadesca, que no respetó a las familias más nobles, donde se había bailado en honor de Lavalle. La carnicería en la ciudad fue enorme, pues Quiroga, que no hacía sino derramar sangre desde hacía un mes, empezó a lancear y fusilar a cuanta persona era acusada o meramente sospechada de haber festejado su supuesta derrota. Y dejó en Mendoza al fraile Aldao, con el encargo de seguir las persecuciones y las venganzas mientras él pasaba a Catamarca a hacer lo mismo. Al solo anuncio de que llegaba Quiroga y de lo que había hecho en Mendoza, los más comprometidos en los festejos salieron de Catamarca a ocultarse en los departamentos de La Rioja, y tomando muchos el camino de Chile. No quedaron sino aquellos que no podían moverse o los que se creyeron muy seguros. Quiroga entró a Catamarca con todo su ejército, empezando por poner a sus habitantes una fuerte contribución que debían pagar con la cabeza los que no pudieran hacerlo en dinero, según el bando que hizo conocer en toda la ciudad. Y la matanza y las persecuciones empezaron de una manera bárbara. Parece que Facundo, al pisar aquellas provincias, aspirara otra clase de aire, pues era en ellas donde desplegaba todo el vértigo de su ferocidad incomparable. El degüello se ejercía sin la menor distinción de personas, y no era extraño ver a Quiroga levantar en la punta de la lanza a aquel en cuya fisonomía creía haber visto una mirada de simple disgusto. Fue entonces cuando debido a la casualidad y al terror de la muerte, conoció Quiroga el paradero de Aurora, de Aurora que recordaba con más pasión que nunca, desde que pisó aquellos parajes. Había mandado degollar a un hombre, porque le habían dicho que éste festejó con una gran fiesta la noticia de su derrota, invitando a todo el mundo. Aquello era cierto y el individuo se veía perdido sin remedio. Y veía llegar su último momento con suprema desesperación, pues sus hijos quedarían entregados a purgar el delito de ser hijos de un enemigo de Quiroga, delito que traía aparejado un verdadero cúmulo de desventuras. -Déjeme la vida -dijo a Quiroga-, y yo lo pongo en posesión de un secreto que usted pagaría a peso de oro. -Te concedo la vida si el secreto vale la pena -dijo Quiroga-, pero anda pronto que mi tiempo es necesario para otras cosas. -El precio de mi vida es la revelación del paradero de Aurora -dijo el hombre completamente seguro del éxito. Quiroga sabía por el Chacho que Aurora y su tía habían desaparecido de La Rioja sin que nadie supiera su paradero, y venía dispuesto a buscarlas a toda costa. Así es que en cuanto oyó la propuesta la aceptó sobre tablas diciendo: -Si me haces encontrar a Aurora, no sólo te dejo la vida, sino que te hago feliz; ya sabes que la palabra de Quiroga es como palabra de rey. Pero cuidado de engañarme porque te haría hacer picadillo. -Bueno, me basta con la palabra empeñada. Yo sé dónde está Aurora y dónde usted la debe encontrar buscándola aunque le digan que allí no está. Y contó en seguida a Quiroga cómo las dos mujeres habían venido de La Rioja ocultamente y se habían metido en el convento, quedando allí Aurora solamente. -Yo he sabido esto casualmente -dijo-, pero lo he sabido, que es lo que interesa; usted vaya allí a cosa hecha, y aunque le juren que Aurora Villafañe no está, mándela salir nomás que ella se encuentra en el convento. Aquella noticia había producido en Quiroga una alegría inmensa. Cuando creía a Aurora perdida para siempre, venía a encontrarla donde menos se imaginaba. El deseo, al saber donde estaba, saltó a su cabeza como una llamarada, y decidió entonces hacer suya a la joven a toda costa e inmediatamente. Quiroga estaba ferozmente ensoberbecido con la importancia fabulosa que le diera Rosas en sus últimos tiempos y con el importante rol que el miedo le había hecho desempeñar en la sociedad de Buenos Aires. Acostumbrado a conseguir en el acto cuanto deseaba, sin que se le hiciera la menor resistencia, encontró sumamente ridículo dejarse desdeñar y burlar por una niña, y formó la inquebrantable resolución de imponerse a ella por medio de la violencia si no podía conseguirlo de otra manera. Así despachó al que le había hecho la infame delación, diciéndole: -Si me has dicho la verdad, habrás conquistado mi reconocimiento; si no, puedes estar seguro que lo que voy a hacer contigo, ni se usa ni se conoce en el infierno mismo. Pero el hombre estaba seguro de lo que decía, así es que la amenaza de Quiroga no le produjo la menor impresión, aunque para llenarlo de espanto bastaba sólo la cara con que fue hecha. -Puedes irte a tu casa, y no te muevas de allí hasta que yo no te mande avisar -le dijo-; hoy mismo sabrás mi resolución. Quiroga se vistió entonces con todo el lujo guarango de entorchados y colgajos que tenía para las grandes solemnidades, mandó ensillar su gran caballo, y solo, porque así convenía a su plan, se dirigió al convento. En cuanto doña Rosario supo que Quiroga estaba en Catamarca, había ganado el convento ella misma, calculando que podría ser hallada y descubrirse el paradero de Aurora. Pero por la misma razón la despidió la madre abadesa sin permitirle hablar con Aurora. La buena beata no sabía qué sucedía en Catamarca ni creía en la exagerada ferocidad de Quiroga. -Vaya tranquila -le había dicho-, que su sobrina está segura en la casa de Dios, de donde todos los Quirogas del mundo no alcanzarían a sacarla. La vieja Rosario se volvió a su casa entonces y ganó un sótano, de donde se decidió a no salir hasta que Quiroga no se fuera de Catamarca. Allí se le había reunido Máxima, la hermana de Aurora, esposa del general Ocampo, que se ocultaba también, temiendo que Facundo hiciera con ella alguna iniquidad para averiguar el paradero de Aurora, a quien creían perfectamente segura en el convento. Quiroga, vestido lujosamente, se dirigió al convento y habló con la madre abadesa, que sabedora fuera Quiroga, salió a recibirlo. Los entorchados y aspecto de Facundo imponían un temor invencible, temor de que, como la generalidad, participó la beata desde el primer momento. -Vengo a ver a Aurora Villafañe -dijo Quiroga afablemente después de saludar a la beata-. Tengo encargo de su familia, de la que formo parte yo mismo, y me retiro en seguida. -No conozco ese nombre -dijo la beata, fingiendo la mayor indiferencia-, ni hay en el convento ninguna hermana que se llame así. -Es una joven bella como un astro del cielo, que vino hace muy poco de La Rioja en compañía de una tía suya -dijo Quiroga creciendo su suavidad-, y entró aquí ocultamente; prevengo a usted que estoy en el secreto, porque soy su pariente y que traigo para ella un encargo de importancia. Quiroga suponía que tal vez la joven se hubiera presentado con otro nombre en el convento y no quería ser áspero sin necesidad. Un grito de la beata podía dar la señal de alarma, y tal vez en el convento hubiera escondites con los que él no pudiera dar. Resolvió, pues, tener paciencia hasta el último extremo y no hacer uso de su autoridad sino en un caso muy necesario. -Usted debe estar mal informado -dijo entonces la beata-; yo no tengo conocimiento de lo que usted me dice, ni de las circunstancias que expone; la última monja que ha entrado aquí tiene más de dos años de profesada y no puede ser por consiguiente la que usted dice. Quiroga empezaba a irritarse. ¡No era posible que el hombre que le dio el dato lo hubiera engañado! Entonces la vieja mentía y mentía a sabiendas. -Mire, señora -dijo entonces, queriendo abreviar la entrevista-, es inútil pretender engañarme y más inútil resistir mi voluntad. Yo soy el general Quiroga y estoy acostumbrado a que se me obedezca sobre tablas, usted hace mal en negarse a mi pedido, porque me obligará a hablarle con la autoridad que tengo y a hacer respetar y obedecer lo que mando. Una monja que no está habituada a ser hablada en ese tono, porque se cree superior a todo poder de la tierra, no podía admitir el tono con que hablaba Quiroga; así es que fingiendo mayor mansedumbre, le replicó: -Hijo mío, usted tendrá que tener paciencia y contentarse con lo que le he dicho, porque ello es la pura verdad, verdad que usted no puede cambiar con toda la autoridad que tenga. Le suplico entonces que se retire, pues demasiado ha turbado ya la paz de la casa de Dios. Aquella inesperada despedida, concluyó de irritar a Facundo y dar al diablo con todos sus planes. -Mire, monja estúpida -grito enfurecido-, ahora mismo va a traer a mi presencia a la persona que le he dicho, o entro yo a latigazos y no dejo ni beata ni monja viva. -¡Animas del purgatorio! -gritó la madre abadesa detrás de la reja que le servía de escudo-. Este hombre está poseído del demonio. ¡Virgen madre de Dios, sálvalo de los infiernos! -Del infierno donde yo las voy a echar a todas -rugió Quiroga- es de donde han de salvarte, imbécil de porquería. ¡Pronto a abrir la puerta y a hacerme formar en el patio a todas esas mojiganzas! Pero la beata lejos de obedecer corrió el doble cerrojo y retrocedió llena de espanto. Recién creyó que Quiroga fuera capaz de hacer cuanto le había contado doña Rosario. A pesar de todo la abadesa no se figuró que pudiera violentarle el convento, pensando que todo concluiría allí, y que Quiroga tendría que conformarse a lo resuelto. Quiroga, decidido a sacar de allí a Aurora y castigar a las beatas, sacudió la enorme reja, pero vio que solo no podría nunca lograr su objeto. La puerta era fuerte y estaba bien asegurada. Lleno de ira y formando horribles planes de venganzas contra la abadesa y las monjas, se retiró del convento y fue a buscar un piquete de infantería para hacer echar la puerta abajo. -Se han figurado esas porquerías que conmigo van a jugar -decía-; ahora verán quién es y lo que puede Quiroga. La abadesa entretanto se había entrado al convento, haciéndose todo género de cruces, y pensando en no recibir más a Facundo si volvía a presentarse en el convento. Por no alarmarlas no había querido decir ni una palabra a las monjas y especialmente a Aurora, calculando que el anuncio de cualquier peligro hubiera sido sumirlas en la mayor confusión y espanto. En el acto se supo en Catamarca que Quiroga había ido al convento y que la abadesa lo había rechazado negándose a sus pretensiones. Así es que cuando lo vieron salir a la calle con un piquete de infantería y en dirección al convento, ya se sospecharon lo que iba a suceder. Al frente de aquellos desalmados que no tenían más ley ni Dios que la voluntad de Quiroga, éste se presentó en el convento, llamando con tal furia a la puerta, que la madre abadesa se presentó en el acto y alarmadísima. -¿Quién llama de esa manera en la casa de Dios? -dijo-. ¿Quién turba así la paz de esta santa casa? -El general Quiroga -respondió Facundo- que quiere que se le abra inmediatamente. -Imposible es eso -respondió la madre-; esta casa no se abre a los hombres; retírese usted. -¡Poco me importa! -gritó Quiroga-. ¡A ver! -añadió dirigiéndose al oficial del piquete-. Haga echar esa puerta abajo. Los curiosos se habían aglomerado a distancia respetable, desde donde contemplaban aterrados aquella profanación. No se atrevían a acercarse o hacer el menor comentario, por temor de que Quiroga les hiciera dar una carga, de que era muy capaz. Los soldados empezaron a echar la puerta abajo, con un estrépito espantoso, lo que produjo entre las monjas un terror indescriptible. No tenían idea de que aquello pudiera suceder y disparaban en todas direcciones sin saber dónde ocultarse. -¡Por Dios! Deténgase usted -gritó la madre abadesa lívida y asombrada. -Pues tráigame usted aquí a todas las monjas y hágamelas formar a cara pelada. -¡Pero es imposible, señor, mientras estamos muertas para el mundo! -Veremos si es o no es posible -exclamó Quiroga-. Echenme pronto esa puerta abajo. Los infames siguieron en su obra, y poco después la puerta era forzada y abierta de par en par, entrando Quiroga seguido de los suyos, como si entraran a un cuartel. Las monjas corrían en todas direcciones dando alaridos, como ratas en cuya cueva hubiera entrado un gato. -Pronto -dijo Quiroga, tomando de un brazo a la madre abadesa-, hágame usted formar a esa chusma aquí, o las hago yo traer de las orejas que será mil veces peor. La madre abadesa comprendió que resistirse era peor, porque ya veía que Quiroga era capaz de todo; así es que tocó la campana de reunión en el receptorio, llevando allí a Quiroga para evitar que los soldados presenciaran el escándalo y la profanación. Quiroga entró arrastrando sus enormes espuelas y se paró delante de las monjas que temblaban del terror. El semblante del tremendo caudillo estaba verdaderamente feroz. La emoción era inmensa al pensar que iba a ver nuevamente a Aurora, y se estremecía visiblemente a impulsos de su pasión terriblemente exaltada. Cuando la madre abadesa mandó a las monjas que se descubrieran el semblante, éstas vacilaron, pero como vieron que Quiroga estiraba las manos para descubrirlas él mismo, se apresuraron a mostrar el rostro. Allí había semblantes de una belleza conmovedora, enflaquecidos por el sufrimiento a que estaban sometidos. Quiroga estaba deslumbrado, pues no tenía idea de cutis tan finísimos y de coloridos tan puros. Entre aquellas caras divinas había algunas de una fealdad suprema. Quiroga no volvía de su asombro y devoraba con una miraba ansiosa a aquellas mujeres bellísimas que no levantaban la mirada del suelo. Y la madre abadesa, aterrada cada vez más, seguía en el semblante feroz de Facundo todas las impresiones que iba experimentando. Cuando la primera impresión de asombro hubo pasado, Facundo miró a la madre con extraña fijeza y le dijo: -No está entre éstas la mujer que yo busco. Hágala usted venir, haga venir a todas las que faltan, o las hago buscar y traer de las orejas con los soldados. Pronto, que yo no tengo tiempo que perder. La pobre mujer llamó a las demás monjas que faltaban, pero entre ellas no estaba Aurora, cuyo terror era inmenso. La madre abadesa la había llamado, pero la joven había contestado sencilla y débilmente: -Prefiero morir. Cuando Quiroga vio que entre las nuevas monjas que acudieron no venía Aurora, no se preocupó más de la madre y saliendo al patio dio un grito, al que acudieron en el acto el oficial y los soldados. -A recorrer ahora mismo toda la casa -dijo Quiroga-; y toda mujer que encuentren se la echan al hombro y me la traen aquí. -¡Un momento! -gritó la abadesa, que vio que los misterios del convento iban a ser del dominio público-. ¡Un momento, que la voy a hacer venir! -¡Ah! -exclamó Quiroga sonriendo ferozmente-. Confiesas al fin que estaba aquí. -Soltando una estruendosa carcajada se cruzó de brazos en la actitud de esperar. Poco después, gimiendo y sollozante, apareció Aurora a quien Quiroga reconoció en el acto por la majestad del andar. -¡Mía! -gritó-. ¡Mía al fin! -y sé lanzó sobre ella con una avidez de tigre. Al verlo Aurora, al sentir sobre ella la llamarada de aquellos ojos imponderables, soltó un gran grito y huyó al interior del convento. Quiroga se lanzó tras ella como un loco. A su vista la pasión había despertado en todo su vigor, y el Tigre de los Llanos, enardecido, irritado, se había echado en persecución de su presa. De cuarto en cuarto y de patio en patio, ambos volvieron al punto de partida, ocultando Aurora su cabeza enloquecida entre el seno de la madre abadesa, como si allí fuera a encontrar la defensa que contra Quiroga necesitaba. Y de allí la arrancó Facundo; tomó entre ambas manos la gentil cabeza, miró con ojos devorantes aquella belleza suprema y jadeante, y, enardecido, envolvió entre sus labios gruesos y groseros aquella boca de púrpura. -¡Mía! -gritó-. ¡Mía para siempre! Ahora ni el infierno te arranca de mi lado. -Y la miraba y la besaba siempre con creciente ansiedad. Aquella escena era repugnante; aquel tigre abatido sobre una gacela ofrecía un espectáculo bárbaro y conmovedor. Y las monjas corridas de allí se perdieron en las inmensas piezas, no quedando en presencia de Quiroga más que la madre abadesa que, aturdida por lo que veía, no se había atrevido a moverse de allí. Quiroga levantó en sus robustos brazos a Aurora y la sacó al patio, encaminándose adonde estaba su caballo con ánimo de montarla y huir con ella. Pero su pie rápido y firme fue detenido de pronto y una expresión de espanto asomó al semblante de Facundo. ¿Qué lo había detenido con la fuerza de un brazo humano? ¿Por qué se paraba y miraba con ojos espantados el rostro evangélico de la joven? Es que Quiroga había sentido una carcajada que heló la sangre en sus venas y había visto en la fisonomía extraviada de la joven esa expresión vaga y aterradora que oscurece el semblante de los locos. Aurora acababa de perder la razón, porque su espíritu no había podido soportar aquel sacudimiento terrible. Su razón que había vacilado desde que vio a Quiroga, estalló en su cerebro cuando se vio en brazos del caudillo, besada por él y arrancada del seguro asilo. El horror más intenso se apoderó de ella, y el juicio escapó en aquella primera carcajada que sintió Quiroga. El la miró, vio aquellos ojos extraviados con la pupila terriblemente dilatada, contempló aquella boca estirada como por una sonrisa nerviosa, y por primera vez de su vida sintió que su espíritu se encogía de espanto. Aurora no se defendía ya, lo miraba sin verlo y sonreía, sonreía siempre pero al mismo tiempo lloraba. -Y, ¡oh que dulce es la muerte así! -exclamó-. Quiroga me ha mandado fusilar porque no lo quiero, y ésta es la única acción buena que cometía en su vida. Adiós, tía Rosario, ya me llevan, ya me llevan y siento las puntas de las lanzas que penetran en mi carne. ¡Ah, bendita sea la muerte que me arranca del lado de este bárbaro! -Y empezó a caminar hacia la calle, sin que Facundo se atreviera a detenerla. Estaba allí parado, lívido y jadeante, como si sus piernas se hubieran enterrado en el suelo. Aurora caminó hasta la calle, siempre hablando como con alguien que la fuese a matar y dobló a la izquierda sin que nadie se atreviera a detenerla. De pronto soltó un grito de dolor y se puso las manos sobre un costado, como si hubiera recibido allí alguna herida y echó a correr dando gritos que no parecían humanos. La noche empezaba a caer, envolviéndolo todo con sus sombras vagas, cuando Quiroga montó a caballo y despidiendo maquinalmente al piquete que había llevado se dirigió a su casa. Nadie intentó siquiera dirigirle la palabra, y siguió hasta su casa donde se metió como si no tuviera conciencia de lo que hacía. Era la primera vez que Quiroga experimentaba algo como un remordimiento. Aurora vagó por las calles toda la noche, bajo el más terrible delirio de las persecuciones. Siempre gritaba que la mataban, dando voces de dolor como si realmente lo hicieran y bendiciendo aquella muerte que la libraba de Quiroga. Toda Catamarca sabía lo sucedido la tarde anterior, y por lo mismo nadie se atrevía a recogerla ni a hablar siquiera con ella. Tenían miedo de que Quiroga fuese a enojarse, y como Facundo cometía diariamente nuevas atrocidades, todos temblaban de que, por meterse con Aurora, hiciera con ellos una herejía. Pero Quiroga, como si estuviera aturdido, se mostraba indiferente a todo y bebía de una manera bárbara como si esperara hallar en el alcohol un lenitivo a su sentimiento. Tanto la tía Rosario como la señora de Ocampo en cuanto tuvieron noticia de lo que sucedía, se lanzaron a la calle en busca de la joven, a quien hallaron con las ropas hechas jirones y en un estado lamentable. Aurora no las conoció, las trató de cómplices de Quiroga en la infamia de su muerte, y se negó a seguirlas porque dijo que ellas la iban a llevar a casa de Facundo. Las dos mujeres no pudieron convencer a la pobre loca, teniendo que hacer uso de la fuerza para llevarla a su casa. Quiroga, en la esperanza de que aquella locura pudiera ser pasajera, no se movía de Catamarca. Pero la enfermedad de Aurora, en vez de disminuir aumentaba. Cuando no se hallaba bajo la acción del delirio de las persecuciones bajo el aspecto más violento, estaba sumida en una melancolía profunda, en que parecía una estatua, pues no hacía el menor movimiento que acusara la acción de la vida. Sin medios para combatir el terrible mal, ni aun para hacer la alimentación de aquella infeliz, se iba consumiendo poco a poco por la enfermedad y la falta absoluta de alimentos. A los pocos días Aurora parecía un esqueleto cubierto apenas por un pellejo empañado y amarillento. Máxima, que amaba con idolatría a su hermana, veía con desesperación creciente que aquella vida se iba consumiendo poco a poco amenazando extinguirse rápidamente. Aquél era un espectáculo conmovedor, y las mujeres, dedicadas a una asistencia impotente, enflaquecían también, dejándose ganar ellas mismas por una desesperación creciente. Aurora cayó por fin en un ataque de melancolía profunda del que no volvió más. Aquellos ojos tan llenos de luz y de vida, fijos e inmóviles, fueron perdiendo su brillo hasta que quedaron helados como todo su cuerpo. Y la vida de la carne se apagó como se había apagado un mes antes la vida de la inteligencia. Sobre aquella cara cadavérica, no quedaba ni un solo rastro de aquella belleza tan pura y tan magnífica. Quiroga, al saber la muerte de Aurora, se retiró a La Rioja; no tenía ya nada que hacer ni que esperar en Catamarca. La triste historia de Aurora había puesto sobre aviso a las niñas de aquellas inocentes sociedades, que temblaban de una visita de Quiroga como de la peor de las desventuras. Máxima Ocampo no pudo resistir el dolor íntimo que le causó la muerte de su hermana y enloqueció también. Era su locura una locura mansa e inofensiva, que se distraía en el cúmulo de disparates diversos que hablaba sin cesar. Y vagaba las calles de Catamarca provocando la risa de todos, con sus locuras inocentes y ridículas. Hace muy poco tiempo la veían todavía cruzar las calles de La Rioja, bajo la sátira de los jóvenes que provocaban con diversos dicharachos su palabra fácil y descalabrada. Y hablaba horrores de Quiroga declarándose Chachina, que era como se llamaban las partidarias del general Peñaloza. Doña Rosario se fue de Catamarca, olvidando la tradición lo que fue de ella, aunque hay quien asegura que pocos meses después la hizo lancear Quiroga. |